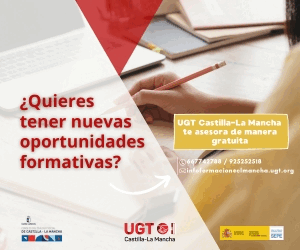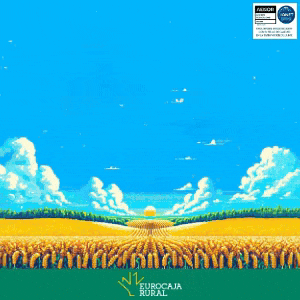Manuel Valero.- Como no se trata de un cuento interruptus, pese a haberse cortado el hilo durante unos días, me propongo acabar con la historia de este ladrón bon vivant, que se llama Julio, Julius, para los amigos, como el mes que nos acaba de dejar y como el emperator de aguileña nariz que dijo aquello de Vini, Vidi Vincit, y que uno se aplicaba cuando acudía a algún lugar en busca de muchachas libres y aventureras, y que soy yo.

¿Dónde lo dejamos? Ah, si. En casa del marqués y su mayordomo (siempre me he preguntado por qué los nobiliarios señores de buena y antiquísima casta tienen mayordomo en lugar de mayordama) tomándonos una copa después de haber localizado el cuadro que el señor marques tenía en su pared privadísima para escarnio de la diletancia mundial. Fue fácil para lo que me esperaba después pero voy por partes.
El señor aristócrata estaba encaprichado con el cuadro de marras y decidió quedárselo, aunque hay que reconocerle un punto de buena voluntad, ya que su intención no era robarlo para siempre, sino para una temporada, la suficiente para que los medios dieran unas cuantas vueltas al caso y, según me dijo, para denunciar las escasas medidas de seguridad de a Galería. El modo en que se lo llevaron fue asombrosamente fácil. Bautista, el mayordomo, tenía una amistad muy estrecha, qué digo estrecha, estrechísima, con el bedel de la entrada.
De modo que lo convencieron para que formara parte del juego previo pago de una buena propina y con la promesa por parte de Bautista de estrechar aún más sus relaciones. Dicho y hecho. Y así, una noche cuando ya no quedaba nadie en la Galería, salvo el bedel, éste desactivó todas las alarmas y las cámaras de vigilancia después de meterle al vigilante un somnífero de caza mayor, descolgó el cuadro, lo envolvió en una tela gruesa y lo cargó en una furgoneta rumbo a la casa del señor marqués.
Decepciona tanta facilidad pero así fue, una misión posible de todo modo posible. Claro que el mérito lo tuve yo de desandar el trecho y de la misma manera que se lo llevaron, lo devolvimos a su lugar, esta vez sobornando al señor guarda jurado que estaba al frente de las cámaras de vigilancia y más despierto que una ardilla por el escarnio del robo y llevaba al cinto junto a la pistola una cantimplora de café negro más espeso que el alquitrán y que sorbía a todas horas.
Así que cargamos el cuadro y yo me dirigí solo a la Galería, aparqué justo en la puerta y llamé a un timbre. “Buenas, soy Julius el ladrón bon vivant y vengo a traerles el cuadro robado hace unos días”, le dije al guardia. «Ah, señor Julius, me dijo el guardia, le creía más joven (me había puesto veinte años más merced a un trabajo excepcional que me hizo en la geta el señor mayordomo). “Tenga esto para usted” y le pasé un cheque al portador. Descargamos el cuadro, lo pusimos en su sitio y me fumé un cigarro con el guarda jurado. «Creo que el claroscuro de Caravaggio insufla un intimismo insólito a sus pinturas. No es tanto la degradación realizada con mano maestra de la luz a la penumbra o viceversa sino esa atmósfera flotandera que el artista va dejando a medida que avanza con el pincel. A veces me pregunto cómo es posible que de una mano humana salgan genialidades como ésa”, me soltó de corrido. “Pues ya ve”, le dije, “no es la mano, es el dueño de la mano. Las manos nos delatan, no por la mugre de las uñas sino por el uso que hacemos de ella, de las manos, no de la mugre”.
Me puse contento por tamaña conversación entre un ladrón insólito que había robado el cuadro al ladrón del cuadro y el guarda jurado que guardaba los cuadros para que no los robasen. “Es la primera vez en mi vida que viene un ladrón a traer la mercancía, que usted lo pase bien, señor ladrón”. Y fuime. Salió en todos los medios habidos y por haber: “Aparece misteriosamente el Narciso de Caravaggio” “Julius, el ladrón bon vivant vuelve a robar en bien de la comunidad” “Todo el mundo adora a Julius”.
Debo confesar que fue este último titular el que más me gustó. Y así transcurrió mi vida. Plácida y buena vida con algún trabajo menor o mayor, según se mire… hasta que pasó lo que pasó y tuve que dejarlo por exceso de trabajo y porque consideré que mi trabajo ya no tenía sentido, ya que lo mismo que regresaba lo robado a su sitio llegaba otro listo y se lo montaba a su albur llenándose los bolsillos con el dinero ajeno y probo del contribuyente: aparecieron ERE,s, contabilidades opacas de partidos, tejemanejes de patronales y sindicatos, obras públicas pútridas de chalaneo, familias importantes igualmente pútridas de pasta gansa amasada como si fueran churros, comisiones bajo cuerda, regalías, buenas soldadas entre lo legal y lo inmoral… la corrupción, es decir, el latrocinio, se había enseñoreado de la vida pública hasta el punto que se me hizo imposible afrontar tanto trabajo.
Y lo dejé. “Allá ellos”, me dije. Y abandoné mi condición de ladrón, que no la de bon vivant, a la espera de que los contribuyentes tomen nota para el futuro. Uno puede robar a un ladrón pero no a miles de ladrones a la vez. Que ustedes lo pasen bien y hasta el próximo cuento.