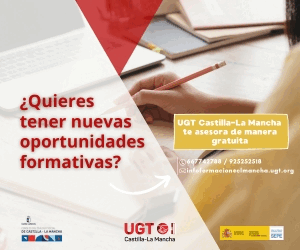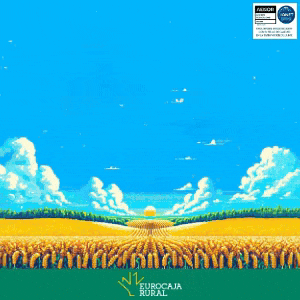Manuel Valero.- Roberto Peinado, el policía que buscaba al “justiciero del corazón” no podía dominar la tristeza. Su estado de ánimo no lo alimentaba la dificultad del caso, ni siquiera la terrible perspectiva de sumar una victima más a la lista que el asesino había elaborado para llevar a cabo su maléfico plan.

Tampoco lo abrumaba que en verdad hubiera detrás de los desmanes criminales de ese Óscar García un grupo, una secta o una organización oscura que había decidido aplicar una justicia más aborrecible que la televisión que hacían los “ejecutados” y de la que abominaban. Los casos se resuelven o no, con mayor o menor impacto mediático; a veces, de forma sorpresiva y gratuita, otras por un golpe de suerte; las más, por el trabajo casi siempre ignorado de la policía. El hecho de que esa inquietante panda de justicieros la hubiera emprendido con personajes muy populares por su especialidad “periodística”, daba un plus añadido de morbosidad al caso, pues desde el asesinato de Tony Lobera, no había otro asunto que tratar bajo los focos de vecindad televisados en directo con toda suerte de detalles. No. A Roberto Peinado, tampoco lo entristecía ahora, el desenlace final del secuestro de la popularísima triple R. Pese a todo, tenía la seguridad de capturar a ese loco sin importarle si tal cosa ocurriría antes o después de que acabara el plazo indicado por la propia víctima en su patética confesión. Lo que verdaderamente entristecía a Roberto era que de nuevo estaba enredado en la insoportable telaraña del absurdo. Él odiaba la televisión basura, pero la asumía en un contexto de libertad. Sin embargo, ese rechazo se le acrecentó hasta lo visceral a raíz del primer asesinato. Antes, ni siquiera se detenía a ver ese tipo de televisión y cuando pasaba casualmente por alguno de esos canales buscando con el mando a distancia lo que realmente quería ver, saltaba con rapidez para que ni un solo plano de “Trapos” o “Corazón” contaminara la intimidad de su apartamento. Pero después de todo, alguien los había convertido en pequeños e indefensos juguetes, en tristes reos de una ira recóndita. Los “misteriosos justos” por su propia mano que supuestamente formaban parte de esa extraña organización, eran mucho más abominables que la caterva de informadores que montaban cada tarde un gallinero sin decoro. Los malos habían hecho buenos a los otros malos, unos malos chismosos de quita y pon, fácilmente abatibles con sólo cambiar de canal. Cuestión engañosa, pues el policía comprobó que una vez puesta en marcha la máquina de los detritos, era muy fácil generar esa adición malsana que surge del estimulo de lo más bajo del personal. El pueblo podía pasar sin carroña, pero si se la daban diariamente en generosas dosis, convenientemente aliñada, con un poco de picante a cada ración, los buitres no tardaban en agruparse para contemplar aquel espectáculo miserable que aireaba lo más abyecto de los protagonistas, todos conchabados en un montaje siniestro que ponía a la venta la más descarnada miseria moral a cambio de cheques generosos y de una popularidad inmerecida. Se había dado el caso de que uno de esos personajes se había proyectado sobre la audiencia con tal intensidad que hasta se le elevó a la categoría de princesa del pueblo, y algún periódico europeo de tinta seria dedicó una página a desmenuzar el fenómeno, en una España casi vencida por la vulgaridad extrema.
Esa reflexión, acusada aún más por el intrincado caso, mantenía a Peinado varado en un marasmo de tristeza y escepticismo del que ni siquiera la presencia de Gloria conseguía rescatarlo.
Aquella tarde estaban los dos jóvenes en un restaurante en compañía de Roberto Peinado, padre. El profesor los había invitado con el pretexto de que hacía más tiempo del aconsejable que no salía a compartir mantel en buena compañía, y de que el mes de diciembre siempre lo impelía a la extroversión. En realidad, la invitación del padre de Peinado tenía en el fondo una finalidad terapéutica. Al cabo de la calle como estaba de todo lo relacionado con el caso, consideró que un buen almuerzo podría distraer a su hijo de la fatiga mental de su trabajo y salvarlo momentáneamente de la insoportable sensación de derrota en la que chapaleaba. Pero todo fue inútil, luego de algunos ratos breves de distracción, el policía volvía a sus soliloquios y a enredarse una por una en las ideas que le giraban en la cabeza como un torbellino y a las preguntas que le brotaban como grumos de una salsa.
-Justicia Negra para la Prensa Rosa, joder parece un chiste macabro-, refunfuñó con un inesperado y repentino toque de humor, humor negro, también. Su padre lo miró por encima de las lentes y Gloria se quedó con la cuchara que llevaba un pellizco de flan a medio camino.