A cualquiera lo asalta el azar una tarde cualquiera y le cambia la vida. A mi padre le tocó una vez una radio Telefunken en una tómbola y la puso sobre una repisa de madera con su balda pequeña y su soporte troquelado a mano, que luego mi madre se encargó de vestir con un pedazo de tela blanca, bordado de soles que eran agujeros primorosamente bordados y rellenos con una maya de hilo.
Memorias de un hombre común
Manuel Valero
Capítulo 8
El pedazo de tela caía por los bordes de la repisa como una primorosa oblea flácida. No le cambió la vida pero se la entretuvo. La bailarina vino después cuando a mi padre le dio por hacer muñecos de escay que rellenaba con serrín o esponja y lo mismo hacía un militar, que un torero, un chulapo madrileño, un bandolero o un cura, que era la iconografía propia de aquellos tiempos. Mi padre se encargaba de vestirlos con la misma habilidad que una modista de altura, aunque en estos menesteres no rehusaba la inestimable ayuda de mi madre. Un día mi tío Paulino le pidió que le hiciera un obrero tirado en el suelo en actitud de lanzar un cartucho de dinamita detrás de un parapeto terrero, según le diseñó con un patrón oral un poco mantecoso por el vino. Incluso le pidió si podía reproducir la fachada de un banco de caudales, destinatario de la ira proletaria para completar la escena. Mi padre lo echó del taller y no lo echó de casa porque mi madre se lo impidió. “Alfonsa, este hermano mío nos arruina un día, ya te lo digo yo”, se lamentaba mi padre de su suerte y de tener un hermano como aquel, cautivo en sus entelequias ácratas, que sólo dejaba aflorar en la intimidad familiar pero jamás fuera de su casa o de la nuestra, ni en la calle, ni en sus paseos, ni por supuesto en la escuela donde enseñaba las cuentas y las letras bajo el retrato vigilante del General superlativo. Fue encomiable el modo en que mi tío transitó por aquella contradicción perpetua, pero lo hizo hasta el día de su muerte, con la ayuda del vino que le ensanchaba las venas de la mente, le aliviaba la carga de su maltrecha existencia y le soltaba la lengua en sus largas conversaciones conmigo. Creo que llegué a querer a mi tío más que a mi padre.
Mi padre hizo la bailarina para ponerla sobre el aparato de radio y fue tal la expectación y el asombro que levantó en el barrio que comenzaron a llegarle los pedidos de todas partes. Llegaban incluso señoras de postín. “¿Es aquí la casa de Bernabé, el tapicero?” “Si, señoras, ¿que desean?” “Venimos a que nos haga dos vírgenes de Fátima, ¿puede ser?” “Sí, señoras”, decía mi madre y las hacía pasar. Luego mi padre les pedía la estampa para fijarse. Cobraba los muñecos a dos duros y durante un año largo hasta que se pasó la fiebre, las figuras de escay de mi padre nos dieron de comer. La moda regresó cuando llegó la televisión a las casas de los obreros pero mi padre ya no estaba por la labor.
Mi padre le cogió tanta afición a la radio que le tocó en la tómbola que no podía estar sin ella. De modo que con lo que ganó con unos cuantos muñecos y el arreglo de veinte sillas que le encargó el dueño de una sala de convites, se compró un transistor que se llevó al taller y lo adoró y lo cuidó como a su propio corazón. A mí me hacía gracia porque el Telefunken y el Philips estaban sintonizados en la misma emisora y cuando te alejabas de uno comenzabas a escuchar el otro en un anticipo rupestre del sonido estéreo que vino después cuando yo ya gastaba de largo, fumaba cigarrillos emboquillados, vestía pantalones de campana y camisas ajustadas y me dejé crecer el pelo y unas patillas que a mi madre no le gustaban porque parecía un bandolero, ni a mi padre tampoco porque parecía maricón. Pero yo le decía a mi padre que con mi dinero que ganaba en la fundición me compraba la ropa y el tabaco. Y los discos, cuando me compré el tocadiscos, y los primeros discos de los Beatles y comenzamos a beber cubalibres. “Maricones”, sentenció mi padre. Pero un día le compré un disco de Pepe Marchena y se le caían las lágrimas al comprobar que podía escucharlo cuantas veces quisiera.
Pero antes de que yo me convirtiera en un atractivo y paleto adolescente de pueblo pero a la moda -la moda siempre llega a los pueblos chicos con retardo y con un sentido de la estética y la elegancia bastante mejorable- hice otro hallazgo que junto al del descubrimiento de la propia muerte cinceló de manera definitiva mi adolescencia incipiente y le dijo adiós para siempre al niño que era hasta aquella misma tarde. No invento, ni adorno nada. Se lo dijo la Luisi a mi madre. La Luisi era la vecina peluquera del barrio, que puso la peluquería en su casa y nosotros íbamos a mirar por la ventana la manera que tenían las mujeres de hecerse cosas en el pelo metiendo la cabeza en medio huevo. Era la hora de comer y la Luisi estaba hablando con mi madre. Y al despedirse le dijo: “Bueno, Alfonsa, me voy con mi marido que esta tarde se acaba el mundo” “¿Y a qué hora es eso?”, le preguntó mi madre. “ A las cuatro y media de la tarde, Alfonsa” “Jesús”. Y luego le dijo mi madre a mi padre: “Bernabé que dice la Luisi que se va a acabar el mundo” “Mientras no nos acabemos nosotros”, le respondió mi padre, indiferente al destino del Planeta. ”¿Y qué vamos a hacer?”, dijo mi madre con más perplejidad y duda que temor. “Pues hacerlo de nuevo. ¿Qué hay pa comer?” “Patatas con bacalao”. Yo escuchaba todo esto al tiempo que la radio daba noticias de unos barcos rusos que iban a la isla de Cuba y que los americanos estaban esperándolos “con el dedo en el botón”. Eso fue lo que dijo mi tío Paulino. Así que aguardamos a que llegara la hora, bueno, el único que aguardó fui yo, porque mi madre siguió con sus quehaceres como si tal cosa y mi padre se entretuvo en tapizar un sofá que le estaba dando más lata de la debida. Llegaron las cuatro y media y no pasó nada. “Si ya lo sabía, yo. El mundo se acabará cuando el Señor lo disponga”, dijo mi madre. “Pos no es grande el mundo, como pa acabar con él así como así”, dijo mi padre. “El apocalipsis va a llegar”, susurró mi tío. Pero no pasó nada salvo una cosa: la toma de conciencia nebulosa de que el ser humano tenía capacidad de destruirse a sí mismo. Ese día me hice un hombre definitivamente y cuando comencé a trabajar de pinche en la fundición, y me dieron el primer sobre… me sentí el rey del mundo. Bueno, mucho más que un rey, me sentí más general que el general superlativo que mandaba en España.

















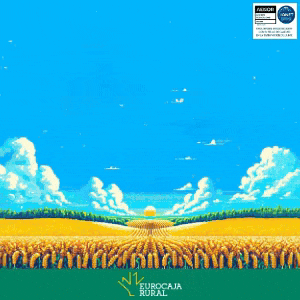
Atractivo y cautivador relato.
Y es que la ‘Crisis de octubre’ puso al mundo al borde de un episodio nuclear que hubiera tenido consecuencias devastadoras.
‘Homo homini lupus’……