Lloviznaba un día más en la vieja ciudad. Gubros cerró el ventanuco después de comprobar si hacía frío. Su abuelo, sentado en el sillón rojo de terciopelo, ajado ya, como el anciano, miraba al vacío del pequeño salón. Las costuras deshilachadas a la altura de las orejas se mezclaban con las arrugas, las de la edad y las del sufrimiento, del viejo.

—Abuelo, me voy a trabajar. —Acarició suavemente el cabello blanco, despeinado, de su abuelo—. Te he dejado el desayuno preparado en la mesa: café y tostada. —Le cogió la mano para acercarla y que el viejo pudiese palpar dónde estaban colocados la taza y el plato. Sus ojos, vacíos, perdidos en la inmensa oscuridad, se voltearon hacia dónde suponía que venía la voz.
—Tranquilo. Estaré bien. —Le agarró la mano que estaba encima del hombro—. Ya queda menos, Gubros, ya queda menos…
El joven asintió, sonriendo. Su abuelo, que en tiempos había sido vigilante de una de las bibliotecas más espectaculares del imperio, repetía esa frase todos los días, desde que aquellos guardianes se adentraron violentamente en su casa un frío día de enero del año dos de nuestro emperador Granhe, acusándolo de conspiración para derrocar al excelso y único mando del estado. Recordaba al soldado, gordo y calvo, que, mientras le inyectaba un líquido amarillento en los ojos, mantenidos abiertos por cuatro compañeros más, gritaba a su abuelo: «Lo más preciado lo perderás. Nunca más volverás a leer. El castigo justo para el traidor». Los chillidos de su abuelo retumbaron por la ciudad, rebotando pared por pared entre las viejas calles. Aún por las noches Gubros lo oía gritar entre pesadillas.
Llegó a la biblioteca antes de las siete. Su labor consistía en abrir todas las puertas de acceso y quedarse allí hasta la hora del cierre. Era una de las pocas bibliotecas que el emperador había considerado mantener abierta. Los libros que en ella estaban antes del golpe de estado imperial se organizaron en grandes pilas, a las que prendió fuego el mismo emperador, en un acto solemne de los que iban a ser recordados y festejados en su mandato. «Sin libros, no hay pensamiento. Ni bueno ni malo. Y eso garantiza nuestra seguridad y nuestra paz». La paz, buscada tan ansiosamente por esa estirpe, la armonía social, donde no había fechorías, transgresiones ni injusticias, donde cada habitante tenía una función concreta, de la que no se debía apartar. Y Gubros, como pariente más cercano del insurrecto de su abuelo, tuvo la oportunidad, por la gracia y magnificencia del emperador, de reparar el daño causado por el anciano, tomando el trabajo de vigilante de la biblioteca imperial. Claro que la jugada del cacique era tener bien vigilados a posibles facciones rebeldes, bien lo fueran por honor o por ideales. Y nada mejor para observar los movimientos que tenerlos en su bando, limpiar su sangre rebelde y expiar los pecados de sus familiares.
En la puerta de la biblioteca, Gubros vio la bolsa escarlata, como todos los días, escondida, entre el saliente de un escalón de la puerta oeste, que no se abría al público. Miró disimuladamente a su alrededor, vigilando que no hubiera movimientos extraños o reflejos de alguna luz, la cogió rápidamente y la guardó de forma furtiva en su bolsa. Abrió la puerta y entró en la biblioteca. El pasillo, largo y oscuro, estaba vacío. Gubros era el primero en entrar y el último en salir. Su única tarea consistía en abrir las ventanas de las salas habilitadas al público. A mitad del pasillo, se erigía un busto, tamaño natural, del emperador. El escultor había sido bastante benévolo con la gran nariz, en la figura estilizada, y la abundante cabellera (el emperador era un extraño caso que había pasado de la calvicie absoluta a un sansón castaño). Gubros se escurrió detrás de la escultura y se agachó para abrir una portezuela, escondida. Guardó la bolsa y cerró.
De camino a las salas, se felicitó una vez más por no abrir la bolsa, aunque la curiosidad le mataba. Se lo había preguntado a su abuelo: ya que participaba en un acto que le podía costar la vida, literal, quería saber al menos por qué la estaba arriesgando. Pero su abuelo solo asentía y le calmaba: «Gubros, ya queda menos. Confía en mí». Últimamente, ya no sabía qué pensar. A su abuelo se le iba la cabeza; a veces, llegaba a casa y el anciano estaba hablando solo, con su mujer, muerta varios años antes, o su hijo, el padre de Gubros, que escapó antes de que las milicias entrasen en su casa y nunca más habían vuelto a saber de él.
—Buenos días, Gubros. —La directora de la biblioteca era la segunda persona en llegar. Vestía el uniforme que había impuesto el emperador para todos los servicios públicos. Pantalones y chaqueta negros y camisa blanca. Recogía la melena rubia en una coleta alta, muy estirada. Las gafas de pasta negras le resbalaban sobre el puente de la nariz, aunque ella sabía subirlas de manera muy elegante.
—Buenos días —respondió él con tono cortés. Inclinó un poco la cabeza al pasar a su lado. Cerró los ojos al oler el jazmín del perfume que ella llevaba.
El día transcurría normal. Solo acudían a la biblioteca los estudiantes y los trabajadores públicos. Los únicos libros permitidos para el uso común eran manuales técnicos y los de texto. La ficción había sido prohibida y los ensayos solo trataban la figura del emperador y su «política de cambios para garantizar la paz social», lograda a través de decretos y leyes en los que se prohibía, entre otras cosas, estar en la calle a partir de las ocho de la tarde, tanto en invierno como en verano; la venta de bebidas y comidas no fabricadas por las empresas oficiales (que, curiosamente, todas pertenecían a la familia imperial); no trabajar o no estudiar no estaba permitido; cualquier acto delictivo era castigado con pena capital en cárceles privadas, también dirigidas por la familia imperial; la prensa se limitaba a un canal de televisión, donde el emperador aparecía unas tres veces al día y recordaba insistentemente que gracias a él no había injusticias, y un periódico (digital y en papel), que se publicaba dos veces al día. Huelga decir que la imprenta donde se editaba también pertenecía a la familia imperial.

Gubros se sentó en la butaca que le habían asignado al empezar a trabajar allí. Una vez abiertas las puertas de las salas, tenía que sentarse y esperar a que llegase la hora de salida, para cerrar las puertas. Ya está. Era su único cometido. Él no era tonto y sabía perfectamente que así tenían vigilados a los posibles rebeldes. Era sospechoso solo por ser el nieto de un escritor que hizo frente a la ley de la quema de libros y lo pagó caro, con los ojos, profundos y llenos de historias, que cada vez se iban apagando más.
El ajetreo por el pasillo era un poco más notorio ese día. Los guardias apenas hablaban entre ellos y miraban continuamente sus relojes. La directora de la biblioteca, que apenas salía de su despacho, pasó varias veces a lo largo del día, cargando su maletín en todos los paseos.
«¡Qué extraño!», pensó Gubros. Pero le restó importancia porque al día siguiente el emperador había anunciado una visita a su biblioteca favorita, así que el trajín se debería a ello. Renunció a pensar qué estaba pasando y se dispuso a su ejercicio favorito: recitar mentalmente los poemas que su abuelo le había enseñado. Hoy se dedicaría a Lorca.
La mañana siguiente apareció nublada, pero sin lluvia. Gubros estiró el uniforme encima de su cama, planchado y almidonado, como exigía la norma. Oyó a su abuelo tararear en el salón.
—¡Qué contento estás hoy, abuelo! —Gubros se acercó a abrazarlo, como hacía todas las mañanas—. Sabes qué día es, ¿no? —Le extrañaba esa alegría en el día que venía el emperador.
—Claro, Gubros, claro… Hoy es un día maravilloso. —Su abuelo removía la taza del café distraídamente.
Gubros se encogió de hombros, mientras pensaba que tenía que consultar con el médico si su abuelo estaba perdiendo la cabeza. Últimamente, lo oía murmurar mucho y reírse él solo.
—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira











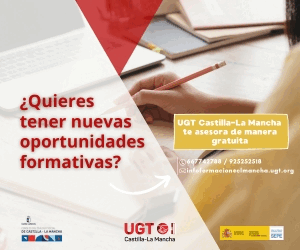







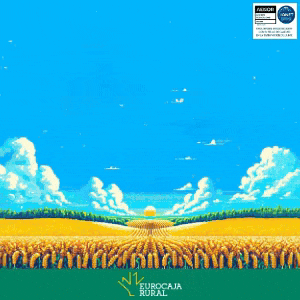
Bien es cierto que cuando se destruye un libro, se impone el ánimo de aniquilar la memoria que encierra y la destrucción se cumple contra cuanto se considere una amenaza directa o indirecta a un valor considerado superior.
Felicitaciones por esta primera parte del relato y estaremos atentos al ‘movimiento’…..
¡Muchas gracias, Charles!