Tres mujeres se sientan en los escalones de piedra. A su lado, un adolescente, con sonrisa sempiterna, las contempla a veces sorprendido; otras, extrañado; las más, aburrido. La música orquestada que los acompaña se compone de risas sincronizadas, tintineo de copas rebosantes de líquido burdeos, algún bote de balón contra una pared y voces de niños. Todo se funde en una armoniosa melodía de domingo.

El sol de invierno comienza su baile. Sobrepasa los tejados, se cuela en las estrechas calles y llega hasta las aceras empedradas de la vieja ciudad. Las mujeres en los escalones siguen hablando, observadas por la juvenil mirada, respaldadas por un muro de ladrillos rojos, sin darse cuenta de que la vida llega para impregnarlas. Los refulgentes rayos se asientan en las caras, en las sonrisas, en las palabras, en los juegos infantiles, atraviesan el vidrio de las copas, ya con posos, que reflejan el color de la pared que las protege, donde el sol insiste en filtrarse a través de los poros que esconden los ladrillos para iluminar la oscuridad reinante dentro de esas cuatro paredes, que guardan historias en sus esculturas y en el paño, secretos y deseos de otras mujeres, cuya voluntad fue enclaustrarse; mujeres incomprendidas por las que están fuera, hablando y riendo. La música sigue: las miradas, las palabras, las risas, los púberes ojos, los botes de balón, los pequeños pies trastabillados, las copas oscilantes y el radiante sol.
De vez en cuando la cadencia se interrumpe con la aparición de algún grupo de turistas extranjeros, que, al contemplar la armonía tan exultante de vida que ocupa la plazuela, no dudan en intentar captar esa magia con sus cámaras. A veces, lo hacen disimuladamente. Otras, con descaro, con el mismo que tiene el impertinente sol ese domingo. Ni siquiera piden permiso, suponen que eso debe de ser la vida diaria. Se sientan al lado de los niños para hacerse fotos con ellos, los niños que, ingenuos y seguros de que sus madres no permitirán jamás que un desconocido les haga daño, posan sonrientes. Y cuando les preguntan en otro idioma su nombre, contestan raudos. Sus madres los vigilan, atentas, sonriendo, extrañadas. Algo tan corriente tiene que ser eterno.
El sol de invierno continúa su baile. Los grupos de turistas siguen llegando, contemplan la pared roja, a las mujeres sentadas y al adolescente sonriente cuya mirada no deja de brillar mientras escucha a su madre. Se ríen con la broma de una guía que les cuenta, antes de llegar a la fachada, que las mujeres de dentro se podrían asomar y envidiar un poco a las mujeres de fuera, aunque todos sepan que las de dentro ya no podrán seguir el rayo de luz que se cuela en el oscuro convento. Siguen pulsando botones para guardar en el aparato más pequeño toda la explosión de vida, luz y música que recoge esa plazoleta. Cuando regresen a sus casas, en las interminables esperas de aviones o en los lentos desplazamientos por autobús, mirarán las pequeñas pantallas para ver si algo de luz y de la música armoniosa que han contemplado en las estrechas calles se escapa y los inunda en las tardes tediosas de los próximos inviernos, cuando ya quede lejos el último viaje. Se preguntarán si las tres mujeres, el joven de la sonrisa ladeada y los niños que sonreían ante sus cámaras seguirán allí, reventados de luz, de música y de vida, escudados bajo la roja pared, o habrán regresado ya a casa para bailar mientras planchan, preparan sus clases o inventan historias nuevas, empapados también por ese largo sol de invierno.

—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira











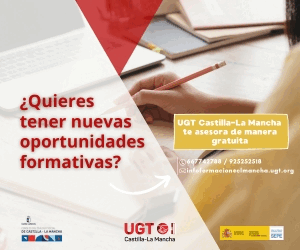







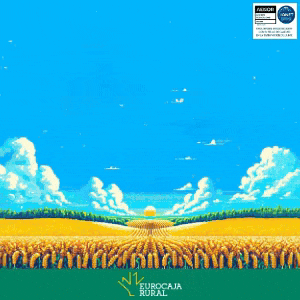
Una pequeña alegoría de la vida humana. Precioso….
¡Muchas gracias, Charles! Un domingo cualquiera…