-¿Qué te sucede, hermana? ¿Qué haces aquí tan sola y entre sollozos cuando deberíamos prepararnos para celebrar nuestro Shabat? ¿Acaso me vas a dejar todo el trabajo a mí sola, querida? ¡Vamos, levántate y enjuga esas lágrimas lastimeras pues nada será tan importante para que estés así!- reprendió María a Leonor, tratando de animarla y levantarla de aquella especie de letargo en la que la visita de su hijo la había sumido.

-¿Qué puedo decirte, María? Ahora no tengo fuerzas para casi nada. A veces, una no sabe por qué se ha volcado en criar a unos hijos para que luego se sienta traicionada por ellos. Ya sé que mis quejas no te van a sobresaltar pues estás más curtida que yo en estas adversidades. Demasiado estoy al tanto de que tu vida ha estado muy lejos de ser un camino de rosas, pero no soy ni mucho menos como eres tú. ¡Ojalá tuviese tu fuerte carácter para enfrentar estos reveses! No sé si debería decírtelo, pues temo tu reacción cuando te lo cuente… aunque sé que sólo tú podrías ayudarme- como si de una confesión se tratase, una hermana le explicó a la otra los motivos de su abatimiento.
-¡Ve al grano, Leonor! ¿Hermana, acaso todas estas elucubraciones tienen que ver con la reciente visita de tu querido hijo Juan? ¡Vaya falta de educación que ha manifestado que ni siquiera se ha dignado a mostrar sus respetos!¡Maldito mercader que sólo piensa en sí mismo y que no le importa lo que haga daño ni a su propia madre ni al resto de su familia! Cuéntame lo que te ha dicho y ya obraré yo en consecuencia y según me parezca- respondió con rotundidad “La Cerera”, sabiendo que la conversación que podría tener con su sobrino no iba a estar llena de lindezas ni halagos.
-¡María, eso sí que no! Esto lo tengo que hacer yo misma, pues demasiado has hecho con ponerte casi siempre al frente para organizar nuestras huidas cuando abandonamos nuestra amada Ciudad Real. Si te dejase hablar con Juan, sé que no habría marcha atrás, pues os parecéis demasiado y además adoptaríais posiciones opuestas, lo que llevaría a una resolución abrupta en la que os haríais daño. Además, si vosotros os enfrentáis a mí misma me dolerá, mi familia sufrirá, y eso es lo que quiero por todos los medios evitar. ¡Demasiado ya fue el quebranto de la muerte de mi amado Alfonso como para perder ahora a un hijo y a una hermana! No puedo dejar que tomes esta decisión por mí. Juan es mi responsabilidad, pues lo tuve en mis entrañas durante meses. Es carne de mi carne, aunque sé que siempre te tendré como gran ayuda y que nunca me abandonarías, pero en este caso debo aceptar lo que mi hijo me ha requerido, aunque para nada me guste lo que implica- respondió la viuda del trapero de Frexinal a su propia hermana, a aquella que consideraba un modelo dentro de su comunidad, fiel defensora de sus creencias a pesar de las dificultades que se había visto obligada a encarar, llegando incluso a aventurarse fuera de su tierra, aunque el fracaso de su huida la llevase de regreso.
María, aquella que apodaban “La Cerera”, hacía sombra a cualquiera de los miembros judeoconversos que habían residido en su ciudad. Era digna hasta de presidir las festividades más relevantes de sus compañeros de fe. Había llegado a ocupar el lugar del padre de familia de su hermana Leonor, Alfonso, quien gustosamente se lo cedía cuando guardaban el Shabat, celebraban el Yom Kipur u otras festividades de menor relevancia. Raras eran las excepciones de quienes estaban a su altura o la superaban en talla. Sancho de Ciudad era una de aquellas, siendo la torre ubicada en su casa un lugar de encuentro con María y otros compañeros de fe en infinidad de ocasiones. Sin embargo, aquel prohombre no estaba allí para mediar en aquella difícil tesitura, sino todo lo contrario, pues ausente se encontraba al haber decidido partir en otra dirección, hacia el este, a una población cercana donde sus miembros conversos le amparasen. Sancho se había puesto de acuerdo con el Regidor Juan González y el ovejero Juan Martínez de los Olivos, para encaminarse hacia la villa de Almagro. Allí tenía amigos de plena confianza y socios de negocios, en los que encontraría el amparo necesario, principalmente Diego de Villarreal y Rodrigo de Oviedo. Eso mismo Leonor lo sabía. María también. Pero ahora estaban en las tierras del padre de Juan de la Sierra, el conocido trapero Alfonso González del Frexinal, muy lejos de su amada Ciudad Real.
-Acepto lo que me estás pidiendo, hermana, aunque que me duela contemplar cómo mi propia sangre ha renegado de tal manera de nuestra ley mosaica. Demasiado sabes que no puedo consentir que un sobrino mío, al que vi crecer y hacer todo tipo de trastadas, haya traicionado los principios en los que se educó, poniendo en peligro hasta la vida de su propia madre. Nunca podré entenderlo, a pesar de lo revoltoso que siempre fue, aunque si me lo pides tú nada te he de reprochar. Siempre me has tenido en gran estima, aunque en muchas ocasiones no lo haya merecido, a pesar de que por algunos haya sido vista como una mujer díscola. No te podré increpar por ello pues queja alguna nunca he tenido, pero tu hijo Juan…- aunque con reservas, María aceptaría la decisión de su querida hermana, aquella que siempre había llegado hasta lo más profundo de su corazón, la que se vio obligada a pelear por sus hijos, a pesar de la disparidad de caracteres que su prole tenía. Sin embargo, no hubo reproches en su respuesta, sino muestras de cariño que se certificaron en un profundo abrazo. Ese mismo gesto sirvió a la viuda para restablecer su ánimo y acompañar a la de su misma sangre para que ambas se encaminasen a la cocina en la que se dispusieron todos aquellos elementos que la próxima festividad que iban a celebrar requería.
-Estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Vayamos a honrar a nuestra tradición más solemne. Preparémonos todo lo bien que podamos pues quizá podría ser la última en la que la celebremos juntas y no querría tener el peor de los recuerdos- respondió con profundo pesar.
El gesto de ambas se inundó de tristeza a pesar del enmascaramiento al que llevaban acostumbradas durante tantos años de persecución por los que no aceptaban su fe judaica. Una de las costumbres habituales de las mujeres que seguían fieles a la ley mosaica y que se veían obligadas a no manifestarlas en público era la de asistir a reuniones donde hilaban con la rueca al mismo tiempo que seguían ciertas costumbres judaicas. Aquella tradición se conocía como sabadear. Sin embargo, ese día podía y debía ser mucho más especial, pues quizá se hallasen reunidas aquellas hermanas por última vez en mucho tiempo o para siempre. La decisión adoptada de acompañar a su hijo en un viaje de regreso no exento de peligros y de incertidumbres entrañaba muchos riesgos y ambas lo sabían. A pesar de todo ese día tan grande lo era mucho más por lo que representaba para su propia fe, era su día de descanso semanal, aquel en el que las tareas cotidianas cesaban. Por lo tanto, aquella fecha que tanto las unía las llevaba a recordar y honrar mediante la celebración de rituales y disfrute de algunos placeres, además de cuidarlo mediante la abstención de los trabajos prohibidos en él. Así debían dar testimonio de la observancia del Shabat, constituyéndose un nexo de unión entre Dios y los hebreos mediante la reunión familiar que se iniciaría con la puesta de sol del viernes y se prolongaría hasta que alcanzase el anochecer del sábado.
Durante ese tiempo, las hermanas Leonor y María, y otras mujeres allí presentes y pertenecientes a la comunidad conversa de Ciudad Real que se habían visto obligadas a abandonar su tierra, se encargarían de las tareas principales que dicha festividad requería.
Tras oír el resueno de aquel sonido litúrgico, aunque sólo fuese en su memoria, de aquel cuerno llamado shofar, todo comenzaría con el encendido de las velas, al menos en un número de dos, tarea principalmente encomendada a las mujeres de la casa, aunque si no la hubiera el hombre podría haberse encargado de dicho cometido.
En esas labores se encontraban María, Leonor y el resto de las mujeres afanadas en recordar aquel pacto sagrado entre Dios y sus antepasados. A lo largo y ancho de la mesa familiar quedarían convenientemente distribuidos las velas, el pan y el vino requeridos para tal relevante ocasión. Aquel día daría comienzo tras ser consagrado con la bendición del kidush la noche del viernes que serviría para dar paso a algunos cánticos gozosos con los que la cena estaba a punto de comenzar.
Vendrían entonces aquellas palabras de bendición con las que el hamosí daría comienzo dicha celebración, hasta que llegase el momento de clausurarlo con la Havdalá la noche posterior.
En el transcurso de todo ese tiempo el deleite de los placeres culinarios se vería capitalizado por aquel guiso tradicional conocido como adafina o hamin que, tras ser preparado la víspera del Shabat, se mantendría caliente mediante las brasas con el fin de ser consumido durante aquella fiesta.
A aquellos goces culinarios habría que añadir el gusto y deleite de vestir ropajes agradables y limpios que preferentemente serían de color blanco. Mas todo aquello transcurriría en la primera noche y aún quedaba el resto del día para continuar con dicha celebración. Las conversaciones y las lecturas se adueñarían de aquellas horas, entre ellas destacaban las miradas con una sombra de tristeza que se dirigían María y Leonor. También se sumarían el baile y el cantar. Todos ellos expresarían la igualdad entre los seres humanos en aquella simbólica fiesta y de obligado cumplimiento.
Cuando llegó la ceremonia de la havdalá mediante la bendición a Dios sobre una copa de vino, continuó entonces la bendición sobre el besamin, aquella caja que poseía hierbas aromáticas con las que disipar cualquier sombra de tristeza y dar la alegría suficiente para el comienzo de una nueva semana. Tras el encendido de una vela con la que se dio luz y felicidad, una nueva comida se sirvió deseándose entonces los allí presentes una <¡Buena semana!> que estaban a punto de comenzar.
A pesar de la alegría manifiesta que aquella nueva celebración invitaba a expresar a los fieles a la ley mosaica allí presentes, las hermanas González – pues ese también era en origen el apellido de María, aunque adoptase el de Díaz en su primer matrimonio – no cejaron en ningún momento de tener en mente su principal preocupación y el único responsable: la marcha de Leonor por la llegaba del díscolo y traidor hijo Juan de la Sierra que la reclamaba para que la acompañase en su regreso con la autorización expresa de la Inquisición.
MANUEL CABEZAS VELASCO

















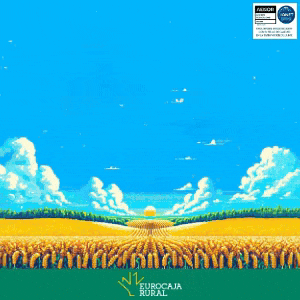
Una culinaria prendida de religión y liturgias, con el miedo y el hermetismo puertas adentro. Estupendo…..
Nuevamente Charles gracias por tu seguimiento y comentarios. Un saludo