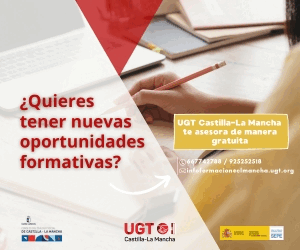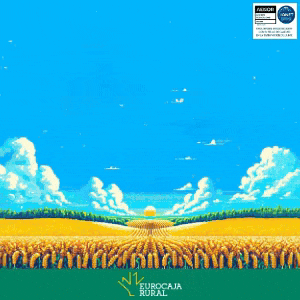“La soledad es la gran talladora del espíritu”
FEDERICO GARCÍA LORCA
Esta semana se cumplen tres años del comienzo del confinamiento por la pandemia de COVID-19. Fue el sábado 14 de marzo de 2020 cuando entró en vigor el más que cuestionado decreto del estado de alarma con el que se impuso una reclusión obligatoria a toda la población española, exceptuando al personal que prestaba servicios esenciales a la comunidad.

Cuando ocurre una situación excepcional como esta, la mayoría recordamos dónde estábamos y que hacíamos en ese momento. Así me ocurrió cuando murió Franco en 1975, cuando el fallido golpe de estado de Tejero en 1981 o cuando se produjeron los atentados de Atocha en Madrid en el año 2004.
En mi caso, el confinamiento me llegó estando ingresado en un hospital especializado en la atención y rehabilitación neurológica, situación en la que me encontraba desde que ingresé a principios de enero. Estábamos internados unos cincuenta pacientes, la mayoría de los cuales acompañados por familiares debido a las limitaciones físicas que padecíamos.
El viernes 13 decidieron que algunos de nosotros seríamos autónomos y que no necesitábamos más ayudas, por lo que a nuestros acompañantes no les dieron muchas opciones y tuvieron que marcharse de allí de manera precipitada. Y solos permanecimos en los siguientes meses en una habitación de unos quince metros cuadrados en la que pasábamos veintidós horas al día, si era laboral; o las veinticuatro, si era sábado o festivo.
En los primeros días, a algunos pacientes les dieron el alta voluntaria, pese a que estaban ingresados hacía poco tiempo y cuando apenas habían iniciado su rehabilitación. Otros, se hundieron anímicamente, por lo que pocos días más tarde les dieron también el alta. El deterioro general afectó a otros muchos, por lo que el personal del Centro visitaba semanalmente a algunos de los ingresados para levantarles el ánimo.

Lo más llamativo fue que varias semanas después, el centro pidió a varios de los pocos acompañantes que quedaron, que abandonaran el hospital por su lamentable estado anímico. Ellos acabaron deprimidos por no poder salir de la habitación y por no hacer actividad alguna. Para evitar el agravamiento de la situación tuvieron que abandonar el hospital, dejando a sus deudos sin apoyo ni compañía.
Debido a la pandemia se suspendieron pruebas diagnósticas, de seguimiento y de tratamiento quirúrgico de las diversas afecciones que teníamos los ingresados, ya que la planta baja en la que se realizaban, se habilitó para los pacientes del innombrable virus que procedían de otros hospitales en los que no podían atenderlos. Y muchos de ellos fallecieron entre marzo y mayo de aquel año.
Allí no éramos ajenos a la realidad que había fuera. Algunos perdimos a familiares sin que pudiéramos asistir a su entierro. En mi caso perdí a mi madre que estaba ingresada en una residencia. Mi médico rehabilitadora acudió a mi habitación para acompañarme ese día y para decirme que no convenía que me desplazara. Que si hacía falta se iba a comprar una botella de whisky para brindar por la fallecida, como hacían los irlandeses.

Uno de los pacientes afectados por problemas neurológicos, falleció por COVID. Según parece, se contagió en otro hospital donde le hicieron unas pruebas que allí no le pudieron realizar. Esto provocó que, para proteger al resto de internados, se interrumpieran los paseos en solitario que se permitían uno de los días del fin de semana durante apenas veinte minutos.
Pero algunos pensamos que había que adaptarse a la nueva situación. Por eso me propuse utilizar todo tipo de rutinas para practicar una panoplia de actividades que me permitieran una digna supervivencia en aquel entorno hostil que no sabía cuánto tiempo iba a durar. Con todo ello pretendía mantenerme higiénicamente sano, tanto física como mentalmente. Lo primero era realizar las actividades físicas de rehabilitación establecidas por los profesionales del hospital, tanto con los rehabilitadores en el gimnasio, como en la habitación. Allí completaba mis ejercicios y paseaba casi dos horas diarias.

La comunicación con el exterior fue intensa a través de las llamadas telefónicas o por videollamada, además de hacerlo a través de los grupos de mensajería en los que participaba. Grababa videos por distintos motivos que remitía a esos grupos o para eventos para los que requerían mi participación. También me dediqué a atender algunas gestiones de trabajo con el teléfono y con un ordenador que me enviaron.
Pero sobre todo me dediqué a leer todo tipo de publicaciones, especialmente, de literatura. Escribí alguna cosa y preparé un trabajo sobre Benito Pérez Galdós, del que se cumplía el centenario de su muerte aquel año. Todo ello me proporcionó una forma digna de llevar aquella situación de abrumadora soledad.
Cerca del hospital había un barrio en el que sus moradores daban las palmas a las ocho de la tarde como reconocimiento al personal sanitario. Aunque poco a poco aquel ritual se fue diluyendo, dando paso a las sonoras caceroladas por el hartazgo del confinamiento.
Casi siete meses después de haber ingresado, a finales de julio me dieron el alta hospitalaria. De aquel centro recuerdo la profesionalidad y la compañía de todo su personal, con quienes tengo una inmensa e impagable deuda de gratitud.