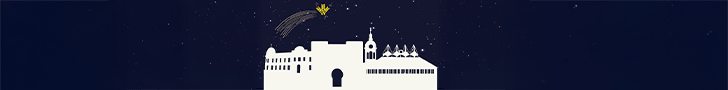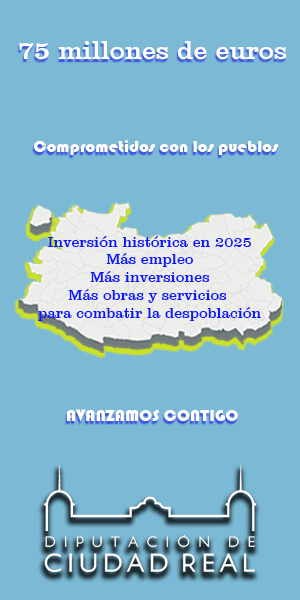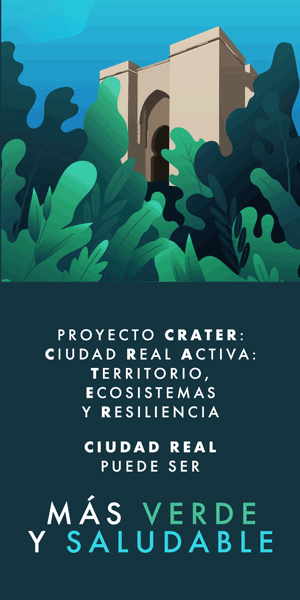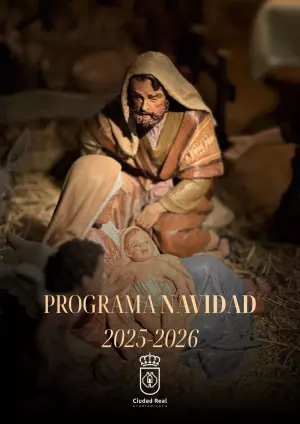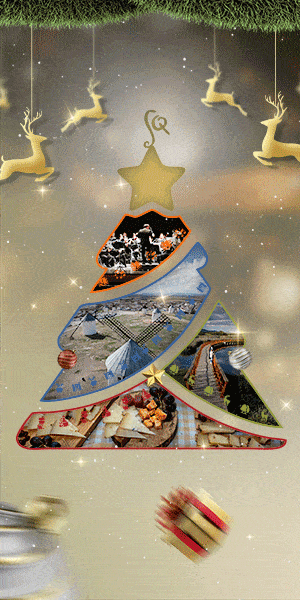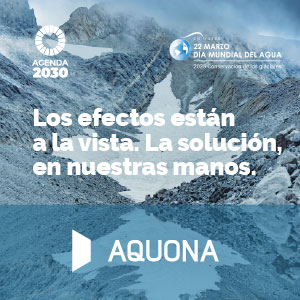En el marco de las actividades del programa Sabor Quijote, organizado por la Diputación Provincial de Ciudad Real para poner en valor el patrimonio, la gastronomía, la naturaleza y la cultura de la provincia, Campo de Criptana ha acogido esta mañana una jornada que ha cautivado a los más de 50 creadores de contenido y periodistas especializados en turismo que se han desplazado a la localidad.
Todos ellos han estado acompañados por del presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde Menchero; la vicepresidenta del Área de Impulso Cultural y Turístico, María Jesús Pelayo; el alcalde de Campo de Criptana, Santiago Lázaro; los diputados provinciales Benjamín de Sebastián y Mariano Ucendo, y por el vicepresidente segundo de las Cortes regionales, Antonio Lucas-Torres.
Han asistido divididos en dos grupos a una molienda tradicional completa en el molino Burleta, dirigida por el maestro molinero y carpintero especializado Juan Sánchez Bermejo, y a una vibrante representación del capítulo VIII del Quijote, a cargo de la veterana Asociación Hidalgos Amigos de los Molinos. En la escenificación, José María Ortega ha encarnado a don Quijote y Vicente Muñoz a Sancho Panza, recuperando con rigor y emoción uno de los pasajes más universales de la literatura, el capítulo ocho, la lucha del Ingenioso Hidalgo contra los molinos de viento.
En el molino Burleta ha ofrecido Sánchez Bermejo una magistral lección de historia etnográfica al guiar a los asistentes por cada etapa del proceso tradicional de molienda. Ha comenzado explicando cómo el molinero subía al moledero para abrir los doce ventanillos -uno por cada viento local- y comprobar con la mano por cuál de ellos entraba el aire. Una vez identificado el viento, el molinero orientaba toda la cubierta mediante el palo de gobierno, una sola pieza de pino negral de 17 metros de longitud, engrasada y encajada sobre un anillo de pista de madera de encina.
El giro de la cubierta, de entre 6 y 7 toneladas, se realiza sin anclajes fijos, gracias a un sistema de telar que encaja en el anillo, ha explicado. Y también ha dicho que el palo de guía por un borriquillo, un husillo de madera que, junto con los hitos de amarre, que permiten que dos personas -el molinero y el saquillero, su ayudante- puedan mover toda la estructura.
Las aspas han sido recubiertas con lienzos que se han batido y atado con fuerza. Para evitar colocarlos y quitarlos cada vez, los antiguos molineros los dejaban retorcidos en forma de manga. Así lo ha explicado el molinero, quien. Ha dicho también que el grano se deposita en la tolva, desde donde cae a la guitarra, la rampa de madera que lo ha conducido al centro de las piedras molineras: la volandera (móvil) y la solera (fija), ambas rayadas para triturar por fricción y fuerza centrífuga.
La energía del viento, recogida por las aspas, se transmite a través del eje central, también de pino negral, que hace girar la rueda catalina, una pieza de encina que a su vez trasmite fuerza a la linterna, el engranaje más pequeño, dotado de eje cuadrado, según ha referido el molinero.
Y ha añadido que la harina, ya molida, se conduce por hasta la cuadra, la estancia inferior del molino. Allí, una canaleta de madera deposita la harina en costales de algodón marcados con las iniciales de cada cliente, dado que en aquella época la única forma de identificación personal era esa.
Sánchez Bermejo ha destacado que el molino funciona gracias a un sistemas de palancas. Ha señalado el sistema del alivio, un conjunto de tres palancas que permite a una sola persona levantar 850 kilos de piedra con una sola mano, gracias a un contrapeso de 8 o 10 kilos visible desde la planta inferior. Permite regular con precisión el grosor de la molienda, más gruesa para consumo animal, más fina para consumo humano.
Ha comentado, igualmente, que el sistema de frenado está compuesto por dos cuerdas, una cuerda desde el techo acciona un contrapeso que libera el cinturón de freno que abraza la rueda catalina. El frenado debe hacerse con extrema suavidad para no dañar el engranaje ni las aspas, que pueden alcanzar hasta 1.500 kilos en rotación.
En este sentido, ha advertido sobre los riesgos de un viento fuerte inesperado, que podría provocar la rotura de los dientes de la linterna o el desplazamiento del eje, y ha detallado cómo antiguamente todo el molino se montaba como un puzzle, por fases: primero el muro, luego el anillo de pista, el telar, las aspas y, por último, las piedras, que se subían gracias al propio giro del eje, atando cuerdas a través de compuertas.
En cuanto a los materiales que se empleaban, ha mencionado el uso de encina para zonas de tracción y fricción, pino silvestre y pino negral para estructura, y álamo negro para las aspas y el palo de gobierno. Este último, hoy casi desaparecido por la grafiosis, era muy valorado por su elasticidad y resistencia.
También ha explicado por qué la profesión de molinero ha estado históricamente mal considerada. Al ser trabajadores humildes, seleccionados por nobles o clérigos propietarios del molino, y mal remunerados, se les atribuía la costumbre de quedarse con parte del grano. “En toda Europa se decía lo mismo: De molinero cambiarás, pero de ladrón no escaparás’”, ha compartido el dicho con humor con todos los presentes.
Con esta nueva jornada de Sabor Quijote, Campo de Criptana ha vuelto a convertirse en epicentro de la historia viva de La Mancha. Los asistentes, venidos desde distintos puntos de España, han reconocido, antes de iniciar una visita a bodegas, haber descubierto una riqueza patrimonial “que va mucho más allá de una postal”, con aplicaciones didácticas, turísticas y culturales de primer orden.