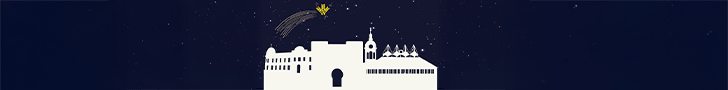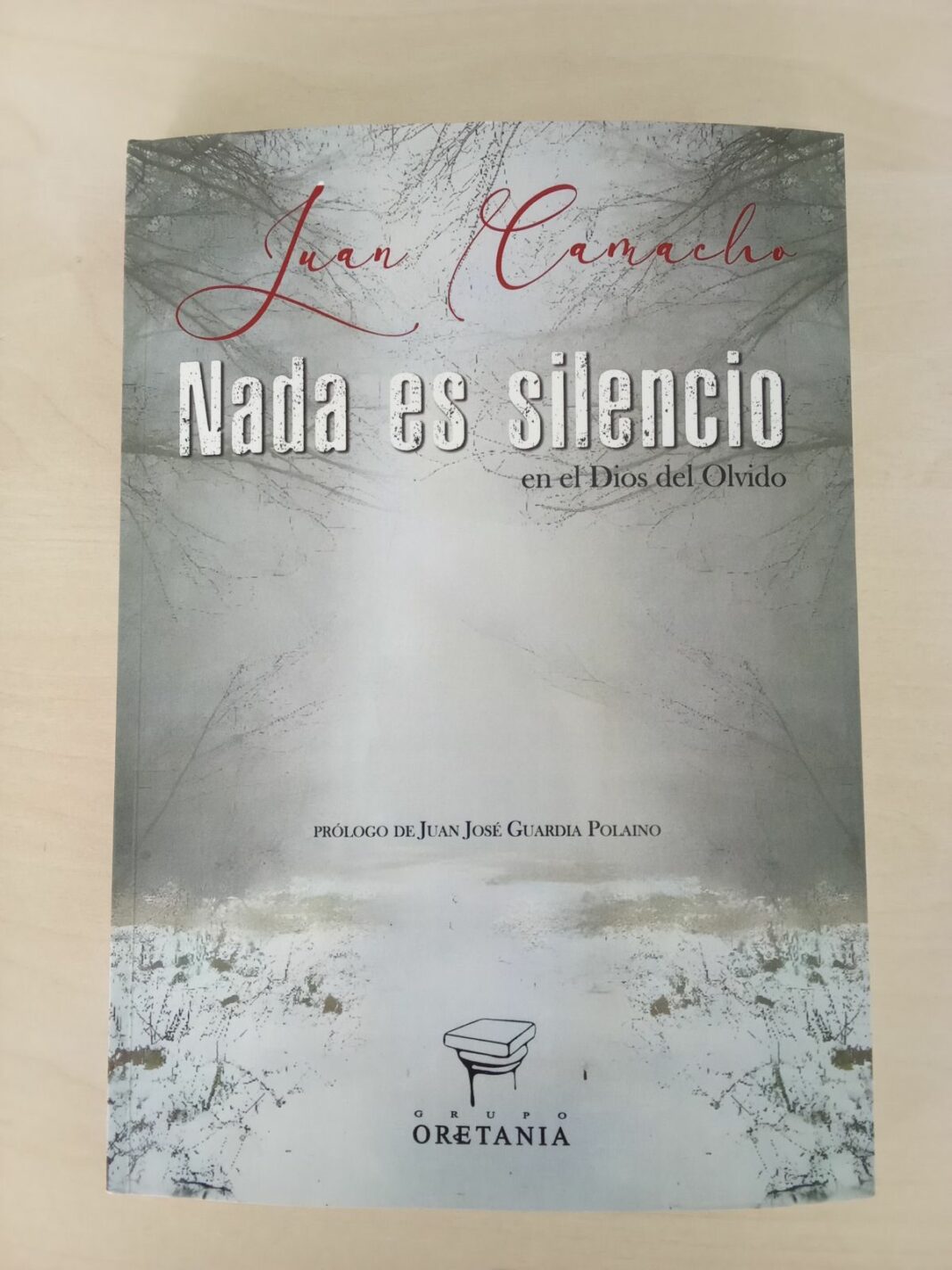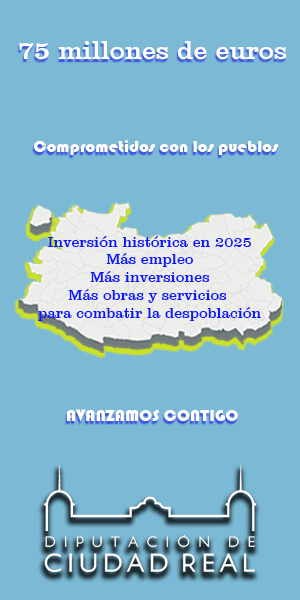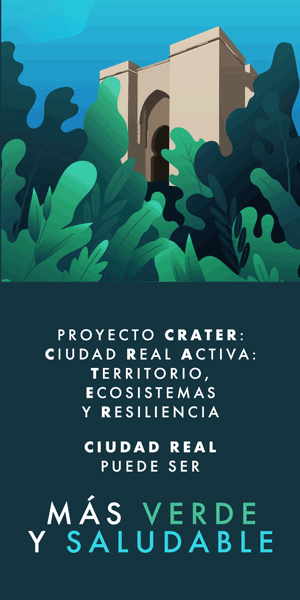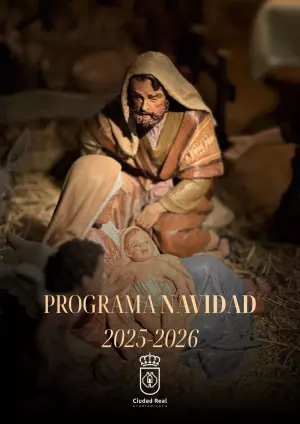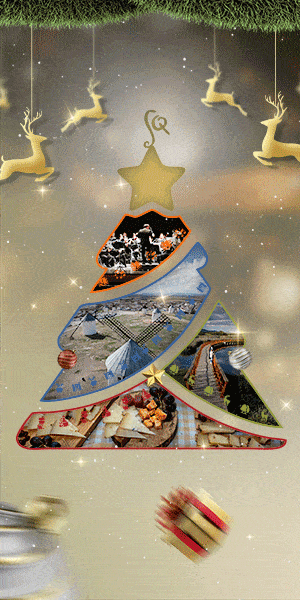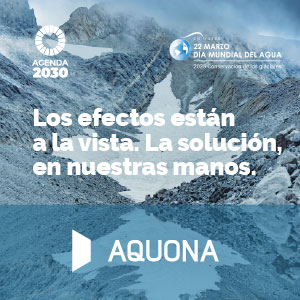José Agustín Blanco Redondo.- Publicado en 2025 por el escritor valdepeñero Juan Camacho Quintana y prologado por Juan José Guardia Polaino, el poemario “Nada es silencio en el Dios del Olvido” consta de tres partes que conforman una aleación de reflexiones sobre el devenir del ser humano, su impronta en la naturaleza y la necesidad del amor, un amor que en demasiadas ocasiones concluye con la catástrofe de su ausencia.
El primer metal de esta aleación poética lleva por título “Hacia el espíritu reflexivo del nombre”. Es la nostalgia pavimentando un camino de incertidumbres. La oposición entre el sosiego de los acordes de una guitarra y la percusión malsana que desbarata la paz entre los hombres. El bien y el mal. Redundante destino. Inestabilidad anímica: “…aparecen las arritmias/ en los millares de corazones, testigos de la desesperanza”. Pero el metal no se doblega fácilmente. Surge en su entraña la nostalgia de la persona ausente, la epístola a su madre: “No dejes que muera contigo también mi recuerdo”. Y desde su entraña germina también esa introspección que se experimenta con la lejanía de una niñez prometedora —¿existirá algún territorio más feliz que el de la infancia? —, pero que termina por hundirse en una casi quevedesca visión de la muerte y del inexorable paso del tiempo: “Y fui fraternalmente abrazado / aunque ya sin alma mi esqueleto”. Este primer metal es maleable y, por eso, certifica lo conseguido en una vida acariciada por deseos de trascendencia: “Decid, que fui lo que pude / nunca lo que quise ser…” Encontramos versos que reflexionan sobre la insignificancia de los mortales ante la llegada de la muerte —don Francisco de Quevedo versificó esta idea con intensidad— y que declaran la fe como asidero de los hombres —“¿Qué será de nosotros / si el alma quedara enterrada con el cuerpo?”— aunque la duda siempre persista.
Se puede escribir sobre una plancha de metal. Buril sobre cobre, por ejemplo. Palabras necesarias, grabadas de forma espontánea ante lo que la mirada contempla: “Mi escritura nace invertebrada…” Se pueden grabar, sobre ese mismo cobre, lágrimas de dolor ante la creación literaria, dudas sobre el talento, temores al bloqueo literario y a sus fantasmas: “…una vez más, solo, afrontas ese dolor”.
Pero el cobre no es inmarcesible. El vitriolo lo disuelve en una reacción que genera olvido y calor sofocante, casi a partes iguales. Este ácido de azufre es tan inexorable que apenas deja una bruma sin recuerdo, sin memoria, sin piedad. Es el sendero de la ceniza, las cárcavas de la mortalidad, el íntimo deseo de trascendencia: “…tras la muerte de tu primera vida / también se tornó en cenizas tu frágil barro…”. Y como nuestro metal es soluble también en ácido nítrico, el desengaño descompone el alma mientras el tiempo ahoga lo que nos queda de vida —“Hoy se me ha hecho tarde. Sí. Eternamente tarde”— en un peregrinaje hacia el más allá: “Y el alba abrió sus pupilas / tiñendo el cielo de azul…” El desencanto, los reproches a la amada por su traición, por su rechazo: “Cuando simulas quererme, / delante de los que nos miran…” y el elogio de la propia locura —Me llaman loco a pesar de que aún no saben / que bajé del astro que dio su luz a la esperanza…” transitan deprisa por los átomos del metal hasta que el autor termina enfrentado a la palabra, harto de su arrogancia, de su desprecio, del vacío de su mirada. Porque la inspiración se desea, quizá la creación literaria no pueda fraguar sin su presencia. Tal vez el mineral de cobre necesite de un crisol para transformase en una pieza noble, pura, cristalina. Quizá la frustración del escritor precise hallar esa primera palabra en la epifanía de un crisol que rechace la escoria del azar, el desorden y el vacío. El metal noble es esa palabra impaciente, solitaria, definitiva.
El segundo componente de la aleación —Naturaleza y otras posibles misceláneas— podría ser el estaño, un metal del color de la plata que condensa el valor de la palabra en su lucha contra la guerra, siempre a favor de la naturaleza y del ser humano. Es la defensa de la tierra y de la luz, de la vida y la memoria: “Cuando así se ama, / la tierra sumisa / advierte el latido constante de quien la labra…”, también el canto a un mar conocido, evocador, añorado: “De pronto te sientes mecer /bajo una luna enamorada…”. Es el autor el que se entrevera con la tierra, las tormentas y la niebla, con la albura de los árboles, con el vapor de las nubes y con la escarcha. Es una imbricación perfecta, sensorial, necesaria que, sin embargo, como el metal de estaño es desintegrado por los fríos del invierno, termina en la agonía de esa voz poética ante el paso del tiempo. De nuevo la levedad del ser y la caducidad de la existencia: “…y es que el tiempo no perdona y mi voz se desespera…”
La aleación ha conformado ya el bronce, pero Juan Camacho añade un nuevo metal para protegerla de la corrosión de la intemperie, de la desesperanza, del dolor más desgarrado. Es el tiempo del plomo —Desesperanzas apócrifas y otros albedríos—, de ese metal de color gris azulado que proporciona perdurabilidad, protección y confianza. En su primer poema, Juan Camacho, sin renunciar al amor, se desvanece entre la ira, la noche y la plegaria para convertirse en ausencia.
Encontramos una epístola de amor hacia sus padres: “Os imagino a los dos en la misma alma / camino al horizonte del universal anhelo…” y unos versos que reflejan el amargo trance de la creación literaria, sí, la escritura es luz y fracaso, anhelos y opacidades, “…el espeso embrujo de una idea incontrolada”. Hasta que llegamos a un poema breve y sorprendente, fresco y profundo, quizá uno de los mejores poemas de esta obra: “Cómo responder / a tu mirada / si quien te enhebra a la vida / es inmune / a otro latido…”. Es la súplica del amante entre talanqueras de inseguridad, pero también de esperanza. El tercer metal esta aleación es maleable, blando, se puede incluso arañar con la uña de un dedo cualquiera. Dúctil es también el amor, tanto como el azar, que no sabe de descansos, treguas ni estaciones: “Descubrí / la presencia de su piel / en la terminal / de una noche de verano”. El amor es fuego de volcán, es lava ardiente cuando la amada abandona el corazón de nuestro autor: “¿Dónde guardaré el incienso de tu mirada rebelde?”, cuando la amada se idealiza mientras, desolado, el amante escucha cómo “…enmudece el silencio”. Es el metal curvado ante la quiebra del amor, de un amor que, de súbito, se transforma en odio: “Cuando simula quererle / delante de los que los miran…”
Hallamos, cobijada en la densa estructura de este tercer metal, una delicada narración descriptiva de un nacimiento —impaciencia, sorpresa, galerna emocional— solo comprensible para quien ha asistido a un milagro así: “Fue un encuentro inolvidable, lleno de pasión y de embeleso. / Un resurgir de fe en el ser humano”. Y descubrimos, al término de la obra, un final abierto, cotidiano, tal vez normalizado ante tanta adversidad, sí, la promesa de un amor eterno, una promesa sin embargo inútil ante las almaradas de la soledad.
Esta es la aleación. Cobre, estaño y plomo. Los colores del cinabrio, de la plata y de la niebla. Metales maleables, pero fusionados con la sinceridad de la palabra, la tenacidad de la nostalgia, la complicidad de la naturaleza y la realidad íntima con que Juan Camacho nos ilumina. Poemas de la verdad, qué más se puede pedir.