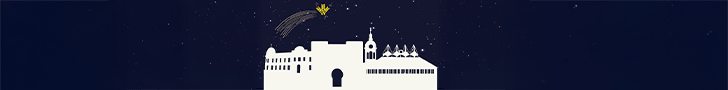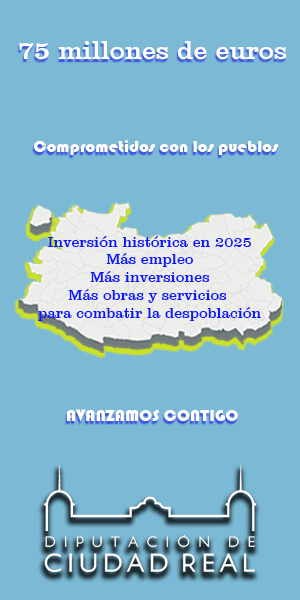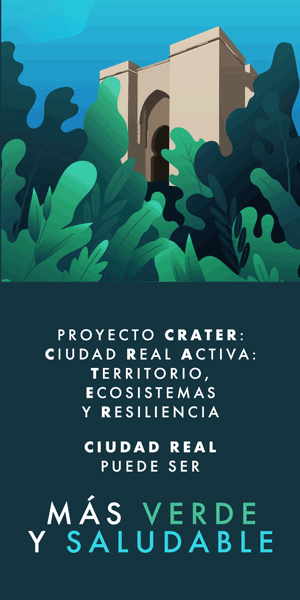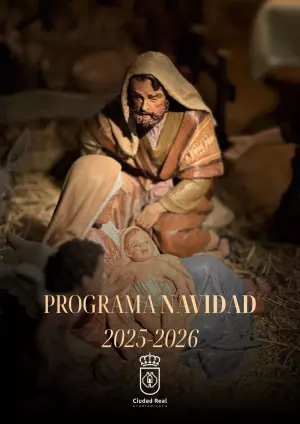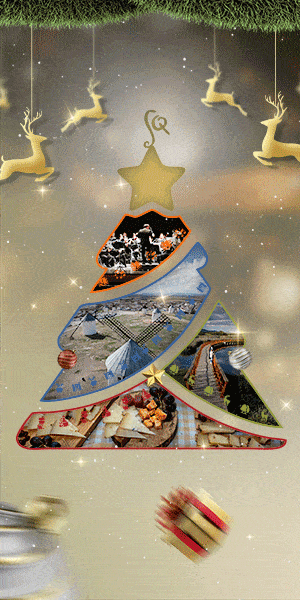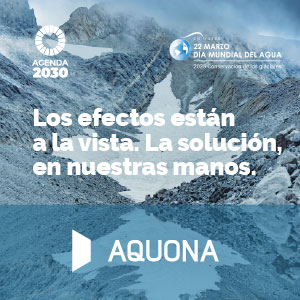Constantino López Sánchez-Tinajero. Sociedad Cervantina de Alcázar de San Juan.– Tanto había leído sobre la película que ya sin verla tenía infinidad de opiniones a favor y otras tantas en contra. No todos tenemos la suerte de haber sido asesores filológicos de Amenábar, como fue el caso de José Manuel Lucía Megías, ni tampoco somos personalidades invitadas a la premier.
Con todo ello, antes de su estreno para el gran público, ya había quienes habían comentado ampliamente la película El cautivo de Alejandro Amenábar, incluso a mí me había entrevistado la cadena SER de Alcázar de San Juan para que avanzase mi opinión, incluso sin haberla visto, sólo por lo que sabía de ella de oídas.
Una vez que ya la he visto, puedo opinar más juiciosamente y siempre -esto hay que decirlo-, desde mi punto de vista personal. Mi opinión es que la película es densa y muy lenta, parece no avanzar. La ha definido muy bien el periodista Pedro Ruiz: mucho esfuerzo para poco resultado.
También pienso que se ha desaprovechado una buena ocasión para haber hecho una película monumental sobre Cervantes, en la que se pusiesen de manifiesto sus virtudes personales: su arrojo, su valor, su compañerismo, sus intentos infructuosos de fuga, sus insaciables ansias de libertad; pero sobre todo las virtudes literarias: la capacidad de contar historias y de fabular, y siendo el mejor escritor del mundo y con una enorme (conocida y admirada mundialmente) obra -aunque en ese momento de su vida poca producción literaria tenía-, al menos se ha destacado este aspecto como uno de los hilos conductores de la película, dejando entrever el relato de Zoraida (una princesa mora, Zulaida -quien prefiere llamarse María-, de religión musulmana pero con profunda fe cristiana, que planea su escape de Argel para huir con el cautivo Ruy Pérez de Viedma. Zoraida, enamorada del cautivo tras haber sido criada por una esclava cristiana que le inculcó la fe, utiliza su gran fortuna para liberar a Ruy Pérez y a sus compañeros, y así poder casarse con él y convertirse al cristianismo en España), relato inmerso en la “historia del cautivo” que aparece en los capítulos 39 al 41 de la Primera Parte del Quijote.
Bien es verdad que Miguel de Cervantes muy poco había escrito por esa época: tan solo se le conocen unos versos «Estas cuatro redondillas castellanas, a la muerte de Su Majestad, en las cuales como en ellas parece, se usa de colores retóricos y en la última se habla con su Majestad, son con una elegía que aquí va de Miguel de Cervantes, nuestro caro y amado discípulo. (fol. 147 v). (Historia y relación verdadera de la enfermedad felicísimo transito, y sumptuosas exequias fúnebres de la Serenisima Reyna de España doña Isabel de Valois nuestra señora, escrito por Juan López de Hoyos, catedrático del Estudio de la Villa madrileña).
En el tiempo del cautiverio, casi al principio del mismo (1577), escribió la Epístola a Mateo Vázquez, secretario del rey Felipe II. Junto con dos sonetos laudatorios, Sonetos dedicados a Bartholomeo Ruffino de Chiambery, era toda la producción literaria hasta ese momento del príncipe de los ingenios españoles.
La acción de la película transcurre prácticamente dentro del patio interior del palacio del rey de Argel donde se custodia a los cautivos de rescate (los que tienen un valor económico) y apenas podemos disfrutar por breves momentos y secuencias cortísimas de los extraordinarios escenarios que fueron elegidos para el rodaje de la película.
Cierto es que la película no puede dar mucho más de sí ya que se circunscribe a los cinco años del cautiverio de Miguel de Cervantes (de 1575 a 1580) y si nos atenemos fielmente a lo visto en la película, parece que solo abarca los tres años (de 1577 a 1580) en que Hasán Bajá fue el bey de Argel, ya que este y no otro mandatario aparece en la película.
Cervantes llegó a Argel cuando la ciudad estaba bajo el gobierno de Ramadán Bajá del que nada se informa y al que correspondió por cuota Rodrigo de Cervantes, hermano de Miguel. Este, tampoco es mencionado en la película y es sabido por todos que fue cautivado junto a Miguel cuando ambos regresaban en la galera el Sol, desde Nápoles hacia las costas españolas.
Pero otro dato apunta también a que este sea el periodo de tres años en el que se circunscribe la película, ya que tanto el clérigo y teólogo portugués Antonio de Sosa, como el dominico Fray Juan Blanco de Paz (el malo de la película y de la realidad histórica), fueron cautivados en el año 1577 y aparecen recluidos en el baño, sagena o mazmorra del bey de Argel desde el principio.
Pero pasemos ahora a la serie de “modificaciones” que Amenábar ha hecho a la historia y que no son pocas, bien es verdad, que dentro de enriquecer la dramaturgia y de la libertad de realización del cineasta, este puede tomarse ciertas licencias, pero en el caso que nos ocupa, pienso que son inexactas cuando no directamente inventadas.
En determinados momentos se sugiere en boca del dominico y comisario de la Inquisición, fray Juan Blanco de Paz, que Cervantes huyó de Madrid porque se le conocían relaciones afectivas con su maestro Juan López de Hoyos. Otra afirmación que es formulada en el guion de Amenábar sin prueba documental alguna y sin ni siquiera indicios de que pudiera ser así.
Mientras que de la relación homosexual con Hazán Veneciano que en la película se plantea, ni hablamos, no hay ningún testimonio de su veracidad. Más bien hay pruebas de su heterosexualidad: se casó en 1584 con Catalina de Salazar y Palacios, una mujer casi 20 años más joven que él, una boda rápida tras dos meses de noviazgo, y sabemos que unos meses antes de celebrar este matrimonio, había tenido una hija, Isabel de Cervantes (nacida Isabel Rodríguez de Villafranca) de la relación de Miguel con Ana de Villafranca y Rojas una mujer que a su vez estaba casada.
Amenábar se empeña en llevar a su terreno (el del lobby gay) toda la película: presenta a Hazán Bajá como homosexual, a Cervantes homosexual y Fray Juan Blanco de Paz también homosexual.
Son demasiadas licencias en favor de la dramaturgia, además, el hijo secreto de Antonio de Sosa, es presentado también con la misma orientación sexual y como empleado de la mancebía.
En este punto, tengo que romper una lanza a favor de Alejandro Amenábar que ha documentado de forma muy rigurosa su guion. Según tengo entendido, a lo largo de casi ocho años ha leído todo cuanto hay publicado respecto de los personajes principales de la película y lo demuestra en este detalle que he comentado: muy pocos especialistas en Cervantes y su época conocen que el teólogo portugués Antonio de Sosa había dejado los hábitos de la orden de los agustinos y viajaba hacia Malta en la galera San Pablo de la Orden de San Juan (con un nombramiento de Felipe II para ser deán en la catedral de Agrigento, en Sicilia), cuando no era ni siquiera sacerdote y de hecho se cree que la familia con la que viajaba (su hermana y su sobrino) eran en realidad su amante y su hijo, además de otros tres sirvientes que los acompañaban y que acabaron todos cautivos en Argel.
Antonio de Sosa, por tanto, era un gran fingidor, lo que no le quita su bondad, su sabiduría y paciencia, su rectitud de comportamiento en cautividad y los buenos consejos que casi siempre le da a Cervantes y a sus otros compañeros de cautiverio y en un determinado momento le responde a fray Juan Blanco de Paz con una frase que a la vista de lo que he contado, adquiere todo su sentido: «aquí somos todos pecadores, y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Antonio de Sosa, una vez liberado de su cautiverio y conocido el escándalo de su falta de castidad, fue perdonado por el Papa.
Una cosa que también me llamó la atención es que en diferentes escenas de la película se hacen guiños al Quijote, como queriendo sugerirse de forma subliminal que pudo ser pergeñado en la estancia de Cervantes en Argel: como por ejemplo la aparición en escena de dos personajes (los frailes trinitarios), simulando perfectamente ser don Quijote y Sancho Panza. Parece una burla a la iglesia -institución a la que Amenábar no profesa demasiadas simpatías-, que los redentores trinitarios descalzos sean representados de forma un tanto grotesca, como don Quijote (Fray Juan Gil) y Sancho Panza, su ayudante, cuando tanto los trinitarios como otras órdenes religiosas (mercedarios) fueron un elemento imprescindible en la liberación o redención de numerosos cautivos en todas las plazas del norte de África.
Otro guiño del cineasta son las bacías de barbero colgadas en la barbería, así como el nombre del barbero (propietario del local), un madrileño que se llamaba Alonso antes de renegar de su fe cristiana y convertirse al islamismo por conveniencia. El local, por cierto, era casi todo menos una barbería, era lugar de reunión y de descanso, más parecido a una mancebía o lugar de citas, en el que se expendían licores a pesar de estar prohibidos por la religión musulmana.
Un detalle más es la evocación en sueños de los molinos de viento de la Mancha, con el indudable aroma de libertad que en diferentes momentos acude a la mente del escritor, son alusiones sin duda a la obra que escribiría veinticinco años después (1605) de su liberación.
Apunto una pequeña incongruencia histórica, que también la resuelve Amenábar a su manera, es que Antonio de Sosa era un cautivo del alto funcionario Caide Mahamet, judío, acuñador de moneda en Argel y gobernador de la ciudad en sustitución del bajá en su ausencia; por tanto, no se encontraba junto con los cautivos del bajá. Su amo lo tenía recluido en su propio baño, en muy duras condiciones, en un sótano lóbrego y apenas lo dejaba ver la luz, aunque hay constancia de que le permitía recibir visitas y es seguro que una de ellas era la de Miguel de Cervantes, que entraba y salía del baño del bey más fácilmente de lo que se sugiere en la película. En estas visitas se acrecentó su amistad, tanto Sosa como Cervantes se entendían intelectualmente y se intercambiaron lecturas y opiniones sobre la vida en Argel, el cautiverio y la forma de sobrellevarlo, siendo ambos grandes observadores y conocedores de lo que en la ciudad ocurría en los largos años de su cautiverio, como después así nos lo han contado.
Es perfectamente comprensible que dos acontecimientos, tanto la participación de Cervantes en la batalla naval de Lepanto, como sus cinco años de cautiverio, le marcaron profundamente el alma, significan un antes y un después en su vida y le sirvieron de base documental para su producción futura. No se puede escribir sobre la cautividad sin haber padecido la falta de libertad que Miguel de Cervantes tanto valoraba. Este tema recurrente, se reflejó en muchas de sus obras, La Galatea, El Trato de Argel, Los baños de Argel, El gallardo español, La española inglesa, La gran sultana, El rufián viudo, La guarda cuidadosa, el Quijote y Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
Tenemos que confiar en que los espectadores tengan el criterio suficiente para distinguir una obra de ficción de una película histórica y no salgan del cine con certezas que tan solo son sugeridas en aras de una mayor dramatización a cargo del director y que podrían causar un daño irreparable a nuestro primer escritor. Hay que quedarnos con lo mejor que tiene la película y es que es un gran homenaje a nuestro admirado Miguel de Cervantes, siendo tan solo la segunda película hecha en su honor en la historia del cine mundial, tras la de Vincent Sherman en 1967 (tardofranquismo) con Horst Buchholz y Gina Lollobrigida y que abarcó una parte más amplia de su vida, comenzando el film en su juventud, en la época de ayudante de cámara del nuncio papal Giulio Acquaviva, siguió con su paso por Lepanto y en el cautiverio con su rescate, donde acaba la película.
Por tanto, es un gran mérito de Alejandro Amenábar el de haberse acordado de Cervantes, nuestro mejor embajador cultural por el mundo, así como el de traerlo a la gran pantalla para que vuelva a estar en la mente y en las conversaciones de todos los españoles.
Si Miguel de Cervantes hubiese sido judío, converso u homosexual, no tendría la menor importancia, nada de ello, ni siquiera su lugar de nacimiento, menoscaba para nada su enorme obra literaria que es su verdadero mérito y por lo que debemos juzgarlo.
Y, sobre todo, estoy muy de acuerdo con el final de la película que considero que es el momento más emotivo, donde Miguel dice que quiere escribir para todo el mundo (no sólo para el Bajá), motivo en el que debemos fijar nuestros ojos y que quede impresa en nuestra retina su petición de ser leído. Por nuestra parte, es obligación de corresponderle con el homenaje de leer y releer su obra.