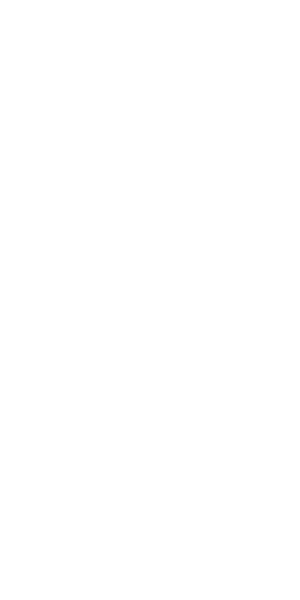Natividad Cepeda.- Vivimos inmersos en una sociedad cada vez más banalizada, donde la falta de formación y de identidad personal afecta profundamente la manera en que enfrentamos la vida cotidiana. Esta carencia de pensamiento crítico y de valores sólidos ha generado un terreno fértil para el crecimiento de figuras como los influencies y creadores de contenido, quienes, desde plataformas digitales, dirigen sus ideas a miles y millones de personas, especialmente jóvenes, aunque también adultos de diversas edades se suman a esta tendencia.
La influencia de estos personajes no se limita a lo superficial. Su capacidad de convocatoria y persuasión ha transformado la manera en que se construye la opinión pública. Ya no se necesitan teatros, plazas o estadios para proclamar ideas; basta con un dispositivo móvil, una computadora o una tableta para acceder a audiencias masivas. Esta nueva forma de comunicación, aunque democratizadora en apariencia, ha contribuido a una preocupante pasividad del pensamiento. Muchos individuos adoptan opiniones ajenas sin cuestionarlas, perdiendo así la capacidad de discernir y de construir una visión propia del mundo.
Además, el lenguaje utilizado para referirse a estos fenómenos digitales “creadores de contenido para los hombres y influencies para las mujeres” introduce una distinción de género que está siendo objeto de análisis en diversos países. Esta diferenciación, lejos de ser inocente, refleja cómo incluso en el ámbito digital se perpetúan estructuras sociales que separan y categorizan a las personas.
La influencia de estos actores digitales no se limita a sectores populares; ha penetrado también en ámbitos culturales, donde en demasiadas ocasiones la calidad del contenido es escasa o nula. En este contexto, personas de distintas edades se sienten autorizadas para emitir opiniones públicas sin contar con la formación adecuada, motivadas más por el deseo de reconocimiento que por el rigor intelectual. Este fenómeno ha generado una cultura del ego, donde el aplauso colectivo se convierte en el principal objetivo, incluso si se alcanza a costa de la verdad y la ética.
Este comportamiento no se restringe al ámbito digital. Lo observamos también en espacios políticos, en instituciones, en mesas redondas y en grupos de opinión, donde la popularidad se convierte en una meta que justifica cualquier medio. La verdad se distorsiona, la ética se relativiza, y la convivencia se ve amenazada por una abulia colectiva que margina el pensamiento razonable.
En este escenario, todo parece estar permitido. Mentir se ha convertido en una práctica común, y los hechos se manipulan para servir a intereses particulares, incluso en acontecimientos de orden mundial. Esta manipulación, muchas veces ejercida por líderes que carecen de principios democráticos, pone en riesgo la libertad y la estabilidad social.
La pérdida de valores fundamentales, como el respeto, es uno de los síntomas más alarmantes de esta realidad. El respeto por quienes han demostrado sabiduría y equidad se ha desvanecido, y en su lugar se celebra la ignorancia y la superficialidad. En múltiples ocasiones, uno se siente fuera de lugar al presenciar cómo se aplauden afirmaciones vacías, carentes de mérito, simplemente porque se alinean con la opinión dominante.
Este fenómeno trasciende las redes sociales. Se manifiesta en todos los niveles: en sesiones políticas, en debates públicos, en conversaciones cotidianas. La mayoría impone su visión, aunque carezca de cultura o fundamentos sólidos. Hemos dejado de asombrarnos, de cuestionar, de aprender. Nos hemos aferrado al derecho de opinar sin asumir la responsabilidad de formarnos, de escuchar, de ser humildes ante el conocimiento.
Esta falta de reflexión nos acerca peligrosamente a los errores de civilizaciones pasadas. Si no establecemos filtros para la convivencia ni razones para analizar los fallos actuales, corremos el riesgo de perpetuar tragedias como la depresión y el suicidio juvenil, fenómenos que afectan a nuestros hijos, quienes representan el futuro. Sin ellos, no nos queda nada.
Vivimos con un miedo oculto, alimentado por noticias manipuladas que nos muestran una sociedad violenta y transgresora, donde el respeto ha perdido su lugar. Y sin respeto, no hay convivencia posible. El respeto es esencial para la seguridad en nuestras ciudades, en nuestras propiedades, en nuestros centros educativos y sanitarios. Rechazar a un compañero por prejuicios o diferencias es un acto que debe erradicarse. La convivencia no implica amistad, sino la capacidad de compartir espacios con dignidad y tolerancia.
No podemos quedarnos atrapados en las redes sociales sin evaluar su impacto en nuestro pensamiento. Es urgente analizar por qué recibimos ciertos mensajes, cómo se instalan en nuestra mente, y qué consecuencias tienen. Pensar es existir, y esa existencia debe ser activa, crítica y libre de violencia. Solo así podremos recuperar los peldaños tambaleantes de nuestra sociedad.