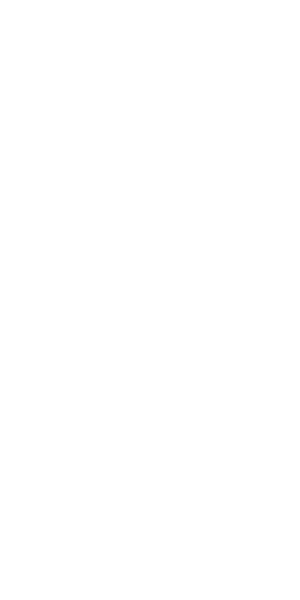Antonio Carmona.- El caminante se pone hoy en marcha sobre hojas quebradizas, impelido por una eclosión otoñal con epicentro en la Hoya del Prior. Consultar el panel informativo se está convirtiendo en un ceremonial, un rito con el que dar comienzo al recorrido. Este panel se encuentra al resguardo de una encina y nos advierte de la dificultad media a la que enfrentarse hasta alcanzar la cota máxima de 1.078 metros, donde nos espera el Collado del Viento.














Esta mañana llama la atención un cielo moteado de nubes con soplo divino. Al caminante se le viene a la cabeza el dios de su infancia, tantas veces dibujado en sus librillos de la Enciclopedia Álvarez, entretenido en soplar sobre trazos vaporosos en suspensión para convertirlos en suaves pinceladas blancas, hilachos y volutas en dóciles rizos sobre lienzo azul, mientras mira de soslayo, con gesto severo, lo que estamos haciendo, sin que se le escape ni un detalle.
Algunos alcornoques son tan grandes que resulta complicado encuadrarlos al completo en una sola imagen. A muchos de ellos los han desnudado desde el torso, bajo la axila de sus ramas, hasta el suelo. Ahora se solazan exponiendo su vientre de madera sin ombligo a la tibia luz del día otoñal. Estos grandes alcornoques y su espesa corcha con la que ignoran con tremenda indiferencia el paso de los caminantes.
Los madroños se encuentran por estas fechas en el momento álgido de una fructificación redonda, lozana y gozosa. Lo celebran salpicando su ramaje de rojo intenso con una chispeante exposición de madurez y dulzura. La jara, el tomillo, el romero y el enebro son como la música de fondo, la banda sonora y balsámica de este grandioso escenario.
El camino siempre ofrece un lugar para sentarse a descansar. Precisamente éste, en mitad del recorrido en cuesta, parece el lugar idóneo para hacer un alto. Los otoños en estas serranías no son como los otoños norteños y oceánicos. Nada que ver. No existe esa gran diversidad de colorido que ocasiona la hoja caduca. Aquí conviene estar muy atento a matices nimios, mucho menos deslumbrantes y, por ende, más exigentes de comprensión y querencia. Es un bosque con más aristas, con uñas y garras para facilitar su lucha por la supervivencia. Una lucha que le ha proporcionado raíces profundas y gladiadoras, aferrándose a la tierra con un tesón que parece antiguo y sabio.
Más arriba, los robledales custodian los recodos, proporcionándoles una atmósfera reservada y misteriosa, casi iniciática. ¿Qué oculta el recodo? Un roble sabe de sobra dónde ha de surgir, qué lugar es el adecuado para proliferar. ¿Qué se oculta más allá? A finales de noviembre, ya ha tapizado con sus hojas, con su belleza decadente, muchos tramos de camino tras abrigar su tronco con piel de liquen y musgo. De sobra sabe también el camino cómo alcanzar cuanto antes el collado, en este caso al Collado del Viento. El caminante no es más que un simple testigo, apenas un humilde notario de lo que observa, de lo que acierta a ver, de lo que cree ver, de lo que la naturaleza decide revelarle.
Hoy el Collado del Viento no hace honor a su nombre. Debería más bien llamarse Collado de la Brisa, la brisa pertinaz que ondula una de esas tiras segmentadas en rojo y blando para confirmar el itinerario correcto. El bosque de robles está aquí arriba acompañado de señalética que abre abanicos de posibilidades a seguir. Pero ya hay que emprender el regreso.
Todo esto debería tener un sentido: la tierra arrebujada bajo este manto otoñal, ese dios infantil, altivo, que todo lo veía y tanto acongojaba y ahora juega a caracolear nubes en el cielo. Todo esto debería significar algo: los frutos de madroño picoteados, fermentando sobre la superficie ocre, la corcha de los alcornoques, el caminante que se va cruzando con huellas de herradura y con sus propias huellas y el inexplicable encuentro con una vieja suela de zapato. ¿Quién iba por ahí perdiendo suelas de zapato? Y la presencia de un charco. El caminante no puede admitir que vivamos en un mundo regido por el desconcierto, la confusión y la incertidumbre. Casi siempre hay un gran charco en medio del camino que hay que aprender a sortear o a cruzar con cierta dignidad. A fin de cuentas, los charcos guardan sobre su superficie un fragmento de cielo y de la monumentalidad serrana.