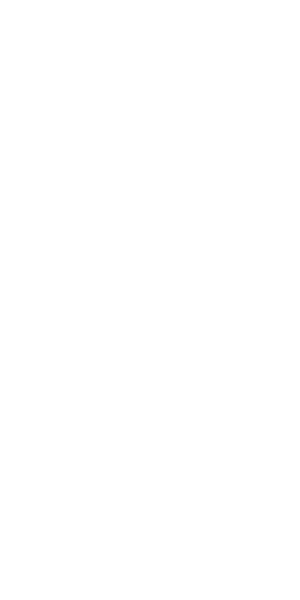En las múltiples playas que existen a lo largo de la geografía española, son muchas las personas que las invaden atraídas por los encantos del mar. Uno de sus atractivos, además de bañarse y tomar el sol, está en dar paseos por la orilla. Hombres y mujeres de muy distintos lugares y edades, tanto «del terreno como de por ahí fuera. Pues bien, encontrar a alguien que tenga su cuerpo libre de algún tatuaje, pequeño, grande o enorme, resulta misión casi imposible.
La proliferación de tatuajes es un hecho, no sé si una moda perdurable en el tiempo, que se ha impuesto y de qué manera, sobre todo, no de manera exclusiva, en personas más o menos jóvenes. Grabados de muy distintos tamaños, motivos y colores, que cada cual elige a su particular modo y manera. Algunos con motivos “legibles” y otros sin embargo más difíciles o imposibles de interpretar, cual arte abstracto epidérmico. Todo ello respondiendo a un nuevo concepto de belleza corporal aprovechando la piel como una exposición pictórica de gustos y deseos.
Tatuajes que quizá respondan a una idea, a un momento de la vida, a determinada persona querida o ausente, a una frase clave, o a un simple deseo de llevar un cuadro incorporado en alguna parte, más o menos visible del cuerpo.
Tatuajes que cubren los brazos por completo cuan brazaletes de guerreros, espaldas a las que sólo falta ponerles un marco, nalgas floridas, tobillos con diminutos motivos, hasta alguno que aprovechando su alopecia decora su cabeza con el mapa del mundo.
Tatuajes que se graban para ser disfrutados en la intimidad o mostrados para disfrute visual de los demás. Sin embargo, he de confesar que todavía no me he atrevido a parar a ninguna persona para poder observar con más detenimiento la obra de arte que luce y que forma parte de un magnífico museo. Quizá a la próxima lo intente y ya les contaría el resultado.