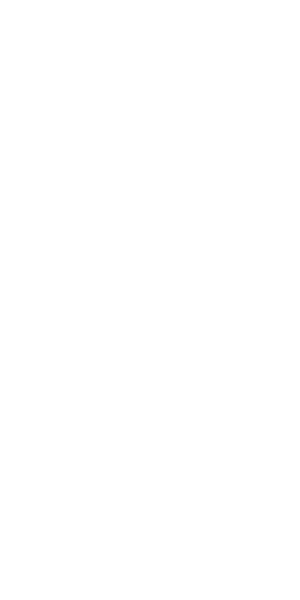Antonio Carmona.- Más de lo mismo, sí, pero con la deshonestidad ya sin disimulo. El capitalismo pantagruélico ha decidido prescindir de la careta: no la necesita. Ha perdido incluso la cortesía hipócrita que aún simulaba a finales del siglo XX. Hoy maneja a la multitud —esa muchedumbre ruidosa de la que formamos parte— con una eficacia casi elegante. Vamos deprisa, siempre deprisa; vamos angustiados, siempre al borde; ignoramos hacia dónde nos conduce la ansiedad que nos espolea. Percibimos, cada vez con mayor claridad, el abismo que se abre ante nosotros, excavado por nuestros propios pasos, y aun así no somos capaces de detenernos un instante, de tomar aire, de mirar atrás o alrededor.





Tiempo propicio de aguas turbias, de río revuelto donde prosperan ideólogos, iluminados y profetas de saldo. Determinados credos y tendencias políticas lanzan su trasmallo con pericia, y muchos se dejan capturar con alivio. Más vale el tufo que la escarcha. Allá fuera hace un frío glacial: el frío del pensamiento crítico, de la decisión individual, de la intemperie moral. Tras los burladeros se promete abrigo, pertenencia, una identidad compartida que atenúe el miedo. Se ofrece un sentido prefabricado para la vida, cuando, si acaso existe alguno, es irrepetible y no admite manuales. Duele aceptar que, al final, solo contamos con nosotros mismos, con los nuestros y con el capricho del azar.
No parece que hayamos aprendido gran cosa. Basta observar el crecimiento obstinado de vuelos, autovías, líneas de alta velocidad, cruceros que surcan mares como cuchillas. Infraestructuras impecables para vaciar de humanidad territorios, barrios y ciudades; para convertir el espacio en tránsito y el tránsito en norma. Se arrincona así a una minoría declarada inadaptada, atrapada en un pasado bucólico, acusada de una nostalgia que no supo —o no pudo— actualizarse. Mientras tanto, los planes de inversión aplican maquillaje sobre esta geografía despoblada, sobre el cadáver rural que aún respira, pero al que ya se le ha extendido el certificado de defunción.
Uno termina exhausto de llamadas porculeras que irrumpen en el bolsillo y en la conciencia, de mensajes reveladores que prometen la verdad definitiva. Que callen de una vez con eso de que “la verdad siempre sale a flote”: todos sabemos que esa frase es otra mentira más, un lastre añadido a la rutina. Fatiga escuchar a quienes presumen de “hablar sin filtros” o de “reescribir la Historia”, cuando en realidad se limitan a recitar aquello que sus acólitos esperan oír. Un rosario de estulticias, falacias y consignas diseñado para ocupar mentes dóciles. Individuos que, en el mejor de los casos, hablan sin saber y ni siquiera sospechan que su ignorancia es más profunda de lo que imaginan.
Ante tanto desarreglo, algunos optan por retirarse a trincheras discretas: la literatura, la naturaleza, el cuidado minucioso de lo cotidiano. Hacer las cosas lo mejor posible, sin aguardar advenimientos prodigiosos, ni signos zodiacales, ni milagros que caigan del cielo —¿maná?— o salgan del bombo de Navidad. Una forma de resistencia silenciosa que evoca a Mary Oliver, poeta del detenimiento y de la mirada atenta, cuando escribe: “Hoy carezco de toda ambición. ¿De dónde he sacado tamaña sabiduría?”