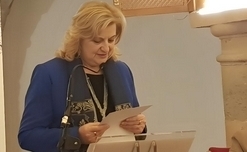Natividad Cepeda.- Viene a mi mente la palabra libertad y, de inmediato, surge una imagen desoladora: ventanas humanas tapadas, cerradas a cal y canto. Personas atrapadas en Irán exigiendo libertad, como no recordarlas. En Nigeria por ser cristianos, en Afganistán a misioneros católicos… En demasiados partes de nuestro mundo globalizado y callado a pesar de conocer esas horribles noticias a causa de la falta de libertad. Es como si la libertad, ese derecho que debería ser tan natural como el oxígeno, se hubiera convertido en una ficción, una quimera imposible o un camino por el que ya nadie puede transitar.
La historia nos dice que la libertad es un sendero recorrido, pero demasiadas veces anulado. Ha sido quemada en la hoguera de la intolerancia, del mismo modo en que se quemaron, en otros tiempos, los libros que resultaban incómodos al poder. Hoy, me limito a repetir el eco de millones de voces que, a lo largo de los siglos, han clamado por lo mismo: «Dejadme vivir en libertad; no me la hurtéis, no me la prohibáis». La libertad no es un regalo del Estado ni una concesión de la fe; es el legado por nacer, el derecho absoluto por el simple hecho de vivir.
La usurpación del derecho ¿Por qué, entonces, siglo tras siglo y milenio tras milenio, la libertad ha sido perseguida? La respuesta es tan antigua como la injusticia: por el ansia de dominio. Un dominio que ha golpeado con especial saña a la mujer. Me han cortado el camino, han usurpado mi derecho solo por el hecho de ser mujer. Resulta una paradoja cruel: somos nosotras quienes damos la vida a esos mismos hombres que, después, nos la esconden. No existe mandato sagrado, ni religión, ni filosofía que pueda sostener con verdad que nacer mujer es ser inferior. Si tales ideas existieron —y existen—, es exclusivamente para que el hombre pueda alzarse artificialmente por encima de su propia especie.
Pero olvidas que: «Tengo un corazón que late igual al tuyo, una mirada para admirar la tierra y un cerebro que piensa sin que nadie me lo impida: somos iguales. Soy palabra poética y mujer que denuncia esa falta de libertad de la que carecen otras mujeres. La escribo y la denuncio hoy y ayer, y me duele porque a pesar de tanta civilización y tecnología aún millones de mujeres carecen de libertad”
Acaso un siglo XXI de rostros cubiertos no es incomprensible y que todavía tengamos que pelear para que el rostro de una mujer pueda recibir el aire y el sol. ¿Por qué se escriben leyes en nuestra contra? ¿Por qué se inventan dioses para avasallar la voluntad femenina? La tortura de la opresión carece de lógica biológica y humana. Sin la mujer, la existencia misma se apagaría. Somos dos en uno, mitades de un mismo engranaje necesario para que la vida continúe. El hombre y la mujer comparten el mismo latido y la misma capacidad de asombro ante el mundo.
Negar la libertad a la mujer no es solo un acto de injusticia hacia ella; es un suicidio colectivo de la humanidad, que decide caminar a ciegas habiendo nacido con los ojos abiertos. Es hora de desprecintar esas «ventanas humanas» y dejar, de una vez por todas, que la luz entre para todos por igual. A uno o a otro por ser hombre o mujer, por ser pobre o rico, por ser, según leyes ruines y terribles esclavo o libre, ha sido y es un grave error humano. Silenciar por alguna de estas causas es fracturar la vida y la convivencia, es y ha sido restar vida a la vida. Es alzar murallas inexistentes, porque vivir es vivir en armonía y no perecer por exclusión
El silencio como prisión se vuelve «corrupto» cuando se utiliza para asfixiar la identidad. No es el silencio del descanso, sino el del miedo. Cuando una sociedad o un sistema impone el silencio, está negando la capacidad de raciocinio y de conexión emocional de las personas. La dignidad intrínseca del nacimiento es “sublime» es un recordatorio de que los derechos humanos no deberían ser concesiones legales, sino reconocimientos de nuestra propia existencia. Categorizar a los seres humanos bajo «leyes execrables» (ya sea por género, clase o estatus) es, en efecto, un error que fractura la base de la convivencia. La exclusión crea fronteras donde no debería haberlas. Alzar muros basados en prejuicios solo sirve para restar vida a la vida y limitar las posibilidades de crecimiento de los demás. La armonía nace de la diversidad, no de la uniformidad forzada y al hacerlo se empobrece culturalmente
«Vivir es vivir en armonía y no perecer por exclusión.» La palabra, toda palabra es puente para alcanzar un ideal justo. Es una llamada a la libertad sin condiciones previas impuestas por la intolerancia. El silencio, a menudo confundido con la paz o la prudencia, esconde en ocasiones una naturaleza mucho más oscura. Existe un silencio que no es refugio, sino condena: un silencio corrupto es aquel que se impone para obstruir y aprisionar la vida, convirtiéndose en el fango donde se hunde la libertad frente a la intolerancia.
No podemos permitir que las palabras se ahoguen. El silencio debe volver a ser un espacio de reflexión elegida, nunca una mordaza impuesta por la injusticia. Romper estas prisiones de silencio es la única vía para que la convivencia deje de ser una lucha de exclusiones y se convierta en un acto de libertad compartida en cualquier lugar de la tierra que habitamos.