Manuel Valero.- El profesor Olano ya me advirtió de la dificultad de encontrar la casa, pero logramos trazar una ruta sobre un minucioso mapa militar. A dos kilómetros del pueblo, había que desviarse a la derecha, seguir por una carretera local cuya soledad agrandaba los graznidos de los cuervos.

Luego de un breve trecho volver a girar a la derecha por un camino de tierra que parecía haber sido tendido sobre una sucesión de colinas, y después parar justo donde acababa el camino y comenzaba un bosque tan espeso que los lugareños aseguraban que a cobijo de su espesura el tiempo se había detenido en una eternidad solemne. La casa, llamada Almena Negra, perteneció a un indiano aristócrata que se fue a la Guerra de Cuba, regresó rico de la Guerra de Cuba, y se volvió a la Perla del Caribe cuando comenzó la Guerra Civil. Lo hizo tan aprisa para salvar el pellejo que lo dejó todo abandonado.
La historia de la casa no es una historia sorprendente, ya que sus avatares fueron de lo más previsible: tomada por los milicianos fue retomada por los nacionales, devuelta a su dueño que prefirió no volver a pisar– “ese país de locos que cuando no se odia, ladra”,- y donarla al Patrimonio Nacional. El dictador la donó a su vez a la Diputación con un argumento tan de peso como su voz de flauta anémica: “Aquí el único Patrimonio nacional es la Patria, no los palacios de españoles renegados y huidizos”. Al menos así lo tiene recogido el profesor Olano en su extenuante investigación. En realidad, la casa de Almena Negra nos importaba, no por su belleza y valor arquitectónico apelmazado en varios estilos sobre una vieja alhóndiga, sino porque en su biblioteca, según el profesor, reposaba desde siglos un libro misterioso.
Así que siguiendo las instrucciones del mapa nos plantamos justo ante la misma frontera boscosa, tomamos una senda al azar de los muchos que se bifurcaban como un delta de caminos, hasta que nos dimos cuenta de que todos convergían en otro camino más ancho que daba acceso a la imponente casa de Almena Negra.

Me van a permitir que insista en lo de la lluvia pero es que apenas detuvimos el coche comenzó a oscurecerse el cielo como si tuviera prisa por arroparse, se iluminó el primer chispazo y salimos a todo correr hacia la puerta de la casa justo en el que momento en que comenzó a jarrear de manera inmisericorde. El profesor llevaba prestas las llaves, de modo que abrió y cuando cerró, el portazo retumbó en el hueco de aquella soledad. La escasa luz la filtraba una vidriera gótica que representaba al Ángel que expulsó a Adán y Eva del Edén. Aquella obra de arte estaba bastante maltrecha por la rotura de varios pedazos de cristal. Y debo reconocer, aun a costa de defraudarles, que el aspecto de la casa, era exactamente el que se imaginan y que han visto multitud de veces en el cine: un gran salón con armas, tapices, muebles de sucesivas épocas y a un lado una solemne escalera sobre cuya pared desfilaban los retratos de unos cuantos tipos con cara de estreñidos y una señora con aspecto de no haber visto el sol en años. Así que cogimos un candelabro, encendimos las velas, atravesamos el salón y tras una puerta de arco tudor accedimos a una inmensa biblioteca. Si toda la casa aparecía a ojos del visitante como bruñida en polvo, silencio, pasmo y lúgubre tristeza, la sala de los libros estaba caliente y aun rezumaba esa alegría que dejan las continuas visitas de la gente y que, según el profesor Olano, impregna las cosas durante varias horas como si los objetos estuvieran vivos. Incluso experimentamos un suave ascenso de temperatura en el interior de la Biblioteca.
Entonces el profesor se puso las gafas, sacó unos papeles de una carpeta y fue escrutando los anaqueles buscando algo que se sabe que debe estar donde pensamos. Yo le seguí ayudándole con el candelabro, hasta que dimos con un hueco en una de las estanterías formado por la distancia que dejaban entre sí La Divina Comedia y El paraíso perdido. El profesor acercó una vela y vio una cerradura. Se echó mano al manojo de llaves, extrajo una que abrió una portezuela del tamaño de una baldosa. Y allí estaba. El Libro. “¡Et voilá!”, dijo el profesor. Pudo haber usado otra expresión, sí, pero dijo:“¡Et voilá!”
El profesor tomó el libro y lo sacó con cuidado de aquella especie de urna oculta en un anaquel entre dos títulos cimeros. No tenía ni una sola mota de polvo. Yo lo observaba con incredulidad y gozo. Habíamos dado conEl Libro, con permiso de la Biblia, con aquel mágico y único ejemplar de 519 años de antigüedad, según la data del profesor. Una leyenda advertía de su búsqueda y sobre todo de su lectura: “aquel que lo abra será otro ser”, decía la sabiduría vulgar relevada de boca en boca a través de las generaciones. Yo mantenía el candelabro a la altura de los ojos mientras el profesor acariciaba el libro con cuidado. “OH, existe, El Libro existe”, dijo, “y lo tengo yo, aquí, ahora en mis manos…”.
La cubierta era casi vulgar si tenemos en cuenta la encuadernación de la época: un buen cuero con la palabra Espejo en letras doradas. Lo depositamos con cuidado sobre un atril que había en el extremo de una larga mesa, flanqueado por dos leones tallados en madera rodeados de una flora exultante esculpida igualmente con el mismo primor. El profesor lo abrió muy despacio, yo creo que hasta lo hizo con un poquito de miedo. Un leve ruido nos llegó mortecino desde el exterior de la Biblioteca, me acerqué a la puerta, alcé los cirios que moví con gesto inspector pero no vi nada, así que me dí la vuelta y cerré la puerta. Fue cuando experimenté con mucha más claridad la diferencia de temperatura, pues al otear el enorme salón de la lúgubre escalera, un vapor gélido me enfrió el rostro por momentos.
Sin más, nos dispusimos a descubrir el secreto de aquel libro que según la leyenda había pasado por manos ilustres hasta caer en poder del aristócrata indiano. Descansé el candelabro sobre la mesa y me senté en un sillón que parecía un trono, saqué un papel y un bolígrafo dispuesto a anotar cuanto me dijera el profesor. Ya tendría tiempo de mirar aquel Libro las veces que me apeteciera. Y ocurrió ante mis ojos. No, no piensen lo que están pensando. No hubo magias potajias gratuitas, ni efectos sobrenaturales, ni letras que bailaban traviesas, ni libros que se movían de una parte a otra de la Biblioteca, ni ectoplasmas viscosos, ni voces… Nada. Todo fue más sutil, placentero, como el tacto del terciopelo, pero con una evidencia de agua clara. Era el rostro del profesor que se transformó en una mueca de asombro , con sus ojos fijos como clavos en aquel libro misterioso.Incluso creo que por un segundo sonrió levísimamente, pero su cara era la de quien resuelve un enigma por siglos irresoluto. Tanta perplejidad exudaba su frente que le dije: “Profesor… ¿se encuentra bien?” En ese momento cerró el libro y retrocedió un paso. Se ayudó con las manos que apoyaba en la mesa para sentarse en otro sillón igual al que yo estaba sentado. Me levanté de manera refleja y le ayudé a sentarse. No dije nada. Tan solo miré hacia el atril y me concentré en aquel libro que parecía llamarme. Di unos pasos resuelto a ver con mis propios ojos cuanto había visto el profesor. Lo abrí…
…Y todo cuanto vi fue el fondo de mí mismo, la esencia de mi propio yo, la razón única y verdadera de mi existencia, el porqué lógico de mi paso por este mundo. Me vi a mí mismo, como el profesor se vio a sí mismo y como cualquiera que mirara el libro se vería a símismo , sin ningún adorno, como si contemplara con lucidez biológica y matemática el mapa genético de mi cuerpo y de mi alma y entendiera cuanto me ha sucedido. Me vi, no como refleja un espejo, sino como refleja la verdad sin tapujos, sin máscaras, sin protocolos, sin argucias, sin dobleces . Me vi sin el ropaje de seda con que ocultamos los andrajos que nos sostienen, me vi con toda la impostura y la mentira del mundo. Observé un actor de segunda tratando de salvar una mínima dignidad en un teatrucho de provincias. Me vi tal cual YO. Y aquello fue lo maravilloso einsoportable.
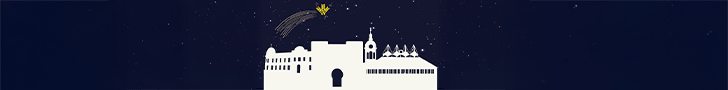


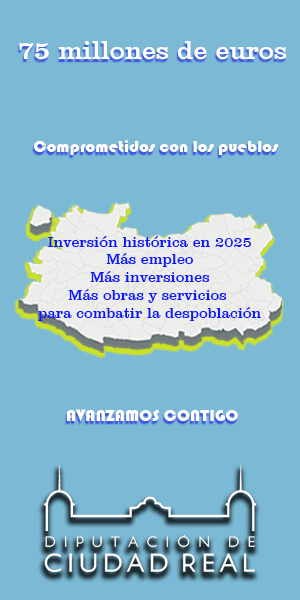
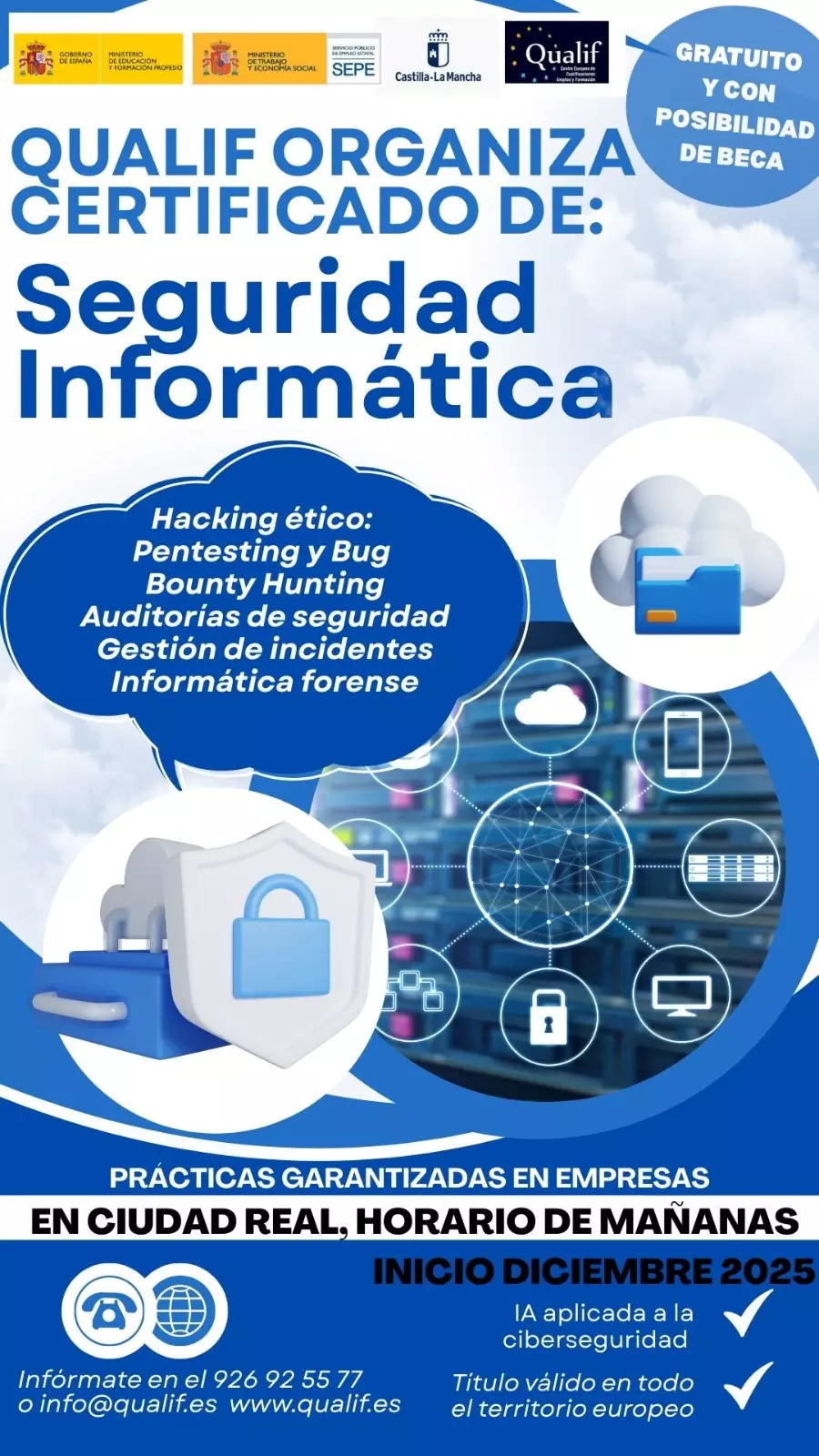






¿Donde has fotografiado esa casona ecléctica y misteriosa?
Por ahí
Magnífico relato. El periodista hace narración, a veces sesgada, de los acontecimientos. El escritor es un grado muy superior. Y Manuel Valero lo es.
Amigo Alonso, en clave periodística no narro, y como ahora estoy en el estadío de opinar, opino. Y claro, las opiniones son subjetivas. Gracias por lo de escritor.
Un extraordinario relato sobre la complejidad de nuestra identidad. Enhorabuena…..
Bueno, es un acceso melancólico de la niñez cuando las lamparillas en aceite, el rezo de ánimas y las castañas. Para mi tiene mucho más literatura que la horterada de Halloween. Y gracias, igualmente.