Todos los días de octubre coincidieron a la misma hora en el mismo banco. No se hablaban nunca. Ni un saludo ni una despedida. Ni siquiera se miraban a la cara. Solo tenían ojos para la ardilla, que corría feliz de un lado a otro, ocupada en mirarlos fijamente.

Conforme pasaba el mes, Nora se dio cuenta de que los zapatos del hombre del pantalón gris venían un poco más limpios. David se fijó en las manos arrugadas de la mujer de la silla de ruedas, que ahora aparecían con anillos y pulseras. Anita se dio cuenta de que la mochila escolar cada vez estaba más rota y pintarrajeada, y cada día caía con más furia sobre el suelo. Y Bruno, aunque no le gustaba cotillear, se dio cuenta de que el temblor de piernas y manos del hombre de al lado aumentaba en intensidad.
La ardilla seguía mirándolos. Ya llegaba el frío. Las ojeras de Nora no se podían disimular y sus padres estaban preocupados. No quería dormir, porque, cuando lo hacía, los gritos de Victoria le estallaban en los oídos mientras las otras le clavaban tijeras por la barriga: «A la gorda hay que operarla y quitarle la grasa por aquí… Tris… Y por aquí…Tris… Y por aquí…». Ella, escondida en el baño, se tapaba la boca para no gritar. Y tenía que haberlo hecho, tenía que haber salido y llamar a algún profesor, pedir ayuda, haberse enfrentado a esas bestias… Pero no, decidió quedarse en el baño, subida sobre la taza, esperando a que acabasen. Y entonces la cabeza de Victoria apareció bajo la puerta. Pero no le pidió ayuda, solo la miraba, como la ardilla, y con los ojos le decía que la ayudase. La sangre apareció después, cuando le restregaron el pelo sobre ella y la dejaron allí llorando. Nora no quería bajar de la taza del váter, no sabía qué podía hacer. Si decía algo, si sabían que estaba allí… se lo harían a ella. Y tuvo miedo, mucho. Por eso callaba. Por eso se quedó subida hasta que una señora de la limpieza descubrió a Victoria y esperó a que se la llevaran para salir corriendo por el pasillo y largarse del instituto lo antes posible.
Octubre acabó. Los cinco cada tarde se sentaban en el banco y la ardilla, puntual, aparecía para mirarlos en silencio. A cada uno les dedicaba su ratito y los pensamientos de culpa, de engaño, de ilusión, de cobardía, se esparcían sobre las hojas en el suelo y se mezclaban con el canto de los pájaros en los árboles.
Aquella tarde de noviembre David se sentó en el banco solo. La ardilla no estaba. Miró el reloj y se extrañó. «¿Dónde andas?». Mientras esperaba a que comenzase el pequeño ritual, pensó en Olivia. La noche anterior habían visto una película juntos. Ella cambió de sillón y se recostó encima de él en el sofá. Recordaron entre risas cuando fueron a verla al cine la primera vez. Lo que se dijeron, lo que cenaron, las risas en las calles solitarias al regreso a casa, el «¿quieres subir a tomar una copa?», las sábanas desechas y el amanecer desde la cama. Y él la había contemplado esa noche mientras dormía descubriendo que la mujer que estaba a su lado era la misma de la que se enamoró años atrás. Pero lo que no sabía era si seguía siendo él.
La ardilla continuaba sin aparecer. Iris y Anita llegaron bien abrigadas. El frío había caído en la ciudad, sin avisar, como siempre. Anita se sentó al lado del hombre al que ese día ya no le temblaban tanto las piernas y las manos. Estaba sereno, mirando por primera vez al cielo en vez de al suelo.
Iris buscó al animalito que se había vuelto imprescindible en sus paseos otoñales. No lo encontró. Tampoco la sorprendió tanto. La semana no estaba siendo buena. Sus hijos ya habían llamado para cancelar el viaje en navidades: unos, por trabajo; otros, por distancia. Anita le dijo que podía ir en esas fiestas a cenar a su casa. Se juntaba toda la familia y estarían encantados de compartir esos días con ella. Sus primos ya habían pensado en cómo poder subirla al apartamento, que no tenía ascensor. «Son muy grandes y fuertes, Iris. Te llevarán en volandas, como un columpio». Iris se había reído. Montar en columpio a esa edad… ¡vaya ocurrencia! Pero rechazó la invitación. No quería molestar y son fiestas familiares. «En otra ocasión, Anita». Aunque en ese momento, mientras esperaba, pensaba que a lo mejor ya no había más ocasiones, que tal vez eran las últimas navidades, a su edad ese pensamiento no se le iba de la cabeza en fechas señaladas.
Tan ensimismada estaba que no se dio cuenta de que el hombre del pantalón gris había llegado. Pero esa tarde lo llevaba beige. Olía a colonia fresca. Si los demás del banco hubieran levantado la cabeza y lo hubiesen saludado, se habrían dado cuenta de que se había afeitado y cortado el pelo. Y que sonreía.
La ardilla seguía sin aparecer. El viento movía las hojas del suelo. «Bueno, no es el puesto que tenía, pero es un trabajo. Y podré aprender el programa en pocos días. No parece complicado. El ambiente se ve bueno y la gente, agradable. Tengo que ponerme al día un poco con la legislación». Miró alrededor y vio que había pocos niños esa tarde, algún corredor suelto y ningún perro paseando. El parque cambiaba, como él. La entrevista de trabajo del día anterior le había resultado muy difícil, ya no era como antes. Verse entre gente tan joven, con otras habilidades tan diferentes a las suyas, le desanimó hasta tal punto que tuvo ganas de levantarse, tirar su desfasado currículum y marcharse. Pero su amigo había intercedido por él y le pareció de mala educación hacerlo. Así que esperó pacientemente su turno, sin esperanza alguna. Por eso, le sorprendió tanto que, cuando después de varias preguntas que nada tenían que ver con el puesto de trabajo, el entrevistador le dijese que comenzaba el lunes siguiente. Salió tan contento y emocionado que decidió comprarse algo de ropa y unos zapatos nuevos. Los había estrenado y llevó mucho cuidado al ir al parque para no ensuciárselos. Pero la ardilla no venía a que él le contara las novedades a través de la mirada.

Nora llegó un poco más tarde porque había tenido que ir al despacho del director. Durante la charla que dieron aquella mañana, se había levantado furiosa y se había marchado dando un portazo que resonó en todo el pabellón. Victoria llevaba días sin aparecer por el instituto, porque, según su tutora, estaba ingresada por autolesionarse. Y entonces el equipo directivo había decidido que era un buen momento para hablar sobre el tema. Quizás, le había cabreado aún más que el grupo de las bestias se lamentaran públicamente de la pobre Victoria, a la que siempre habían intentado ayudar e integrar, según le dijeron a la tutora, pero es que era imposible. «Está enferma —contestó la profesora—, no podíais hacer mucho por ella». Y Nora se calló una vez más, en vez de gritar que era unas mentirosas, que todo era culpa de ellas, que eran ellas las que habían llevado al hospital a Victoria con sus cortes, que era ella con su silencio la que consiguió que Victoria, con ese nombre, tuviera una derrota más en su infernal vida. Pero solo le salió levantarse y marcharse. En silencio. Como llevaba haciendo todos esos años. Y ahora la ardilla no aparecía, ella necesitaba esa mirada brillante para poner en orden sus pensamientos, para armarse de valor y contárselo a sus padres. Pero el animal no llegaba y ya pronto oscurecería.
La voz de Iris rompió el silencio.
—Creo que hoy no vendrá ya.
Por primera vez, después de tantos días, se miraron unos a otros. Descubrieron los rostros avejentados, cansados, ojerosos y pletóricos que los habían acompañado tantas semanas, sin ellos darse cuenta. Todos tenían algo en común: el brillo en la mirada, el mismo que habían visto en los ojos de la ardilla durante todo ese tiempo. Se levantaron del banco y, por primera vez, fueron juntos por el mismo camino para salir del parque.
Entonces, David miró el reloj. Aún faltaban veinte minutos para que Olivia fuera al gimnasio.
«¿Queréis que tomemos un café?». La voz de Bruno sorprendió a todos, tanto por su tono conciliador como por la extraña sugerencia. No sabía por qué había soltado esa frase. Realmente, aunque hubieran compartido tantas tardes, no se conocían, pero Bruno estaba eufórico por el nuevo trabajo, necesitaba compartirlo con alguien, y con su mujer no podía.
«¿Qué te parece, Iris? ¿Tomamos un chocolate caliente antes de volver a casa?». Iris asintió, sin saber bien a qué se refería Anita. En ese momento pensaba que no era tan mala idea celebrar con otra familia las navidades. Además, ella era quien le acompañaba estos últimos años. Pero lo de ir al apartamento y subir en volandas, no. Tenía una idea mucho mejor. Su apartamento era muy grande, podrían venir ellos aquí. Podría organizar fiestas como las de antes con sus invitados especiales. Vestidos de fiesta, champán, recordó una Nochevieja con orquesta incluida. Y las entradas de la ópera no tenía por qué devolverlas. Anita tenía una sensibilidad especial con el arte y sabría apreciarlas, estaba segura de que a sus padres también les gustaría. Eso sí, tendría que cambiar algunos regalos y comprar más para todos los primos de Anita, pero habría tiempo. Ellas dos se encargarían de hacer las fiestas realmente especiales. «El menú… Tendré que consultar si hay alergias, que ahora hay que tener mucho cuidado». Con todo eso en mente, no se dio cuenta de que entraban en la cafetería.
«Tal vez otro día». Nora había decidido que no iría con ellos. Llamó a su madre para preguntarle si la podía acompañar a comisaría. La madre solo le contestó que la esperase en la puerta, que tardaba diez minutos. Nora colgó y sintió que el peso que llevaba arrastrando sobre los hombros tantas semanas se aligeraba un poco. Les contaría todo, no solo lo del baño; aunque eso no repararía el daño a Victoria, era un primer paso para reconciliarse consigo misma, con esa Nora que llevaba contemplando frente al espejo a la que no reconocía ya.
David había llamado a Olivia de camino para invitarla a unirse al extraño grupo. Y ella aceptó el plan improvisado. Sin preguntas, sin excusas. «Perfecto». Y David se perdió la sonrisa de Olivia al colgar, el gesto de triunfo, las ganas de correr para que no hubiera una llamada de arrepentimiento y cómo corrió las cortinas para que vieran el amanecer desde la cama. «Después, podríamos ir a cenar algo. O un cine. O un paseo. O…», pensaba mientras sujetaba la puerta para que pasara Anita con la silla.
«Tengo que hacer una llamada». Bruno se disculpó un momento. La voz le temblaba cuando su mujer le contestó. Pero se lo contó todo. El despido, los paseos interminables para disimular que seguía trabajando, el miedo, la incertidumbre, la sensación de fracaso. Ella rompió su silencio con un «cariño, no importa». Saldrían de esta, juntos, con sacrificio y esfuerzo, «como siempre, mi amor». Y Bruno supo entonces que no hacía falta que le dijera lo del nuevo trabajo. Ella estaba a su lado. Ya se lo contaría después, cuando volviesen a casa juntos después de ese café improvisado. Le mandó la dirección por mensaje.
Antes de entrar, echó un vistazo a la puerta del parque. Le pareció ver un brillo en la oscuridad entre las hojas del suelo. Dos ojillos relucientes que lo miraban fijamente. «Llega el invierno, amigo. Me tengo que marchar. En primavera iré de nuevo al banco para ver otras caras, otros ojos, otras almas, que me hablen heridas hasta que se recompongan. Vosotros ya no miraréis al suelo más». Bruno intuyó que una ardilla acababa de trepar a un árbol.
—Adiós, amiga —susurró.
—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira
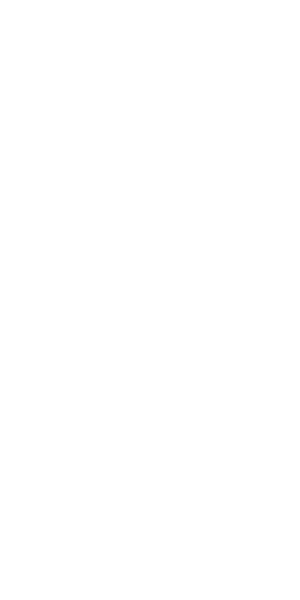







La foto es de M. L. de E. Que, aunque me dijo que no la citase, hay que dar al césar lo que es del césar. 😉
Como decía el poeta libanés Khalil Gibran, «en el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente». Felicitaciones…..
¡Muchas gracias, Charles! Me quedo con la cita… 😉