Raúl Sánchez Marín.- Año tras año, la ausencia de corrupción suspende sistemáticamente en los Informes sobre la Democracia en España elaborados por la Fundación Alternativas y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, siendo «el área peor valorada un año más», como leemos con resignación en el último informe publicado. Tras la corrupción, y ligados íntimamente a ella, los ítems que ocupan los puestos de cabecera en las debilidades de la democracia española son la independencia de la política frente a los poderes económicos, las interferencias políticas en los medios de comunicación y en la justicia y la falta de información y transparencia sobre la acción de gobierno, todos ellos evidenciados cada vez que salta un caso de corrupción, como estamos comprobando estos días.
También estos días asistimos al fuego mediático del “y tú más” en las trincheras partidistas, un partidismo mediático que, por cierto, es una de las razones por las que, patada adelante, se contribuye a eternizar el problema. Tampoco faltan todo tipo de justificaciones, desde el simplismo del consuelo de los tontos a la complejidad de epistemologías antropológicas que, en última instancia, apelan al comodín de la corruptible condición humana, no siendo esta cierta, pues el común de los mortales nos regimos moralmente, si no por la buena fe o la vergüenza, por el temor a las consecuencias de los actos ilícitos. Montesquieu, padre de la democracia moderna, lo dejó escrito en El Espíritu de las Leyes: «todo hombre investido de autoridad abusa de ella. No hay poder que no incite al abuso»; y Aristóteles ya nos advirtió en su Ética a Nicómaco que «el tirano no mira más de sus propios intereses y provechos». La raíz de la corrupción, pues, está en las condiciones específicas del ejercicio del poder y en la asunción generalizada de que el poder corrompe. Si de verdad queremos comprender el endémico mal de la corrupción política y encontrar tratamientos eficaces para, si no erradicarla, sí al menos mitigarla, lejos de habituarnos normalizando su escandalosa presencia, por mucho que bajemos el umbral de tolerancia, debemos indagar en la magnitud de sus estragos, que es lo que me propongo con este artículo, y hallar la idiosincrasia de la variante que padecemos en la actualidad, que dejaré para una posterior entrega.
A pesar de la abundante bibliografía, muestra de la preocupación que genera, el análisis de la corrupción es sumamente complejo, empezando por su misma definición, pero si hay una faceta que sea especialmente difícil de investigar y, en consecuencia, menos estudiada, esta es su cuantificación económica. No obstante, contamos con valiosas referencias para hacernos una idea. Un estudio realizado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, novedoso en su metodología, estimó que el coste social, o pérdida de bienestar colectivo, de la corrupción en España es de 40.000 millones de euros anuales (1). Otro estudio, esta vez bajo el patrocinio de la Fundación BBVA y accesible al público, realizado por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez y titulado Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, concluye que «elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años». Esa cifra porcentual no es baladí, pues se encuentra en sintonía con el coste total contabilizado por un encomiable portal ciudadano, llamado irónicamente “Casos Aislados”, que se encarga de la titánica tarea de cuantificar la corrupción en España. A fecha de hoy, el inventario de tramas alcanza 588 casos y un coste total estimado de 124.176.915.826 euros, lo cual representa aproximadamente un 9% del PIB, o más de un 20% de los Presupuestos Generales del Estado. Es cierto que entre los casos inventariados se incluyen casos de corrupción económica (bancaria y de empresas, muchas de ellas públicas), además de la corrupción en la Casa Real, pero no es menos cierto que la corrupción política suele ir acompañada de la económica y/o la bancaria en este tejemaneje continuo de tráfico de influencias y puertas giratorias. De cualquier manera, y por muy elogiable que sea el esfuerzo que se está haciendo por poner números a la corrupción desde “Casos Aislados”, sus cálculos distarían mucho de reflejar la realidad, como se desprende del estudio estadístico más pormenorizado hecho hasta la fecha, la Tesis Doctoral de José Abreu, de reciente publicación, titulada Ensayos sobre economía política y aplicada: La corrupción política en España. Las cuentas de Abreu arrojan la vergonzante cifra de 3.743 casos, solo para el periodo comprendido del 2000 al 2020, o, lo que es lo mismo, un caso de corrupción cada dos días, concentrados fundamentalmente a partes casi iguales en los dos partidos hegemónicos. La mayoría de casos pertenecen al ámbito de las corporaciones locales, lo cual no les resta gravedad si tenemos en consideración que es la administración más cercana al ciudadano y debería, por tanto, guardar una consideración y un respeto exquisitos por sus vecinos. Aparte del trabajo realizado por contabilizar la corrupción política, al que estaremos siempre agradecidos de que no tirara la toalla, Abreu aborda otros temas que, como ya he apuntado, están relacionados con ella: los indultos, la función pública y el sesgo partidista de los medios de comunicación.
Sea como fuere, tomemos la cifra cuantificada por el portal “Casos Aislados” que, como ha quedado dicho, representa apenas una muestra de la realidad, y llevémosla a un contexto material para poner ejemplos a ese coste social colectivo del que nos sustrae la corrupción. Con 124.176.915.826 euros podrían construirse unos doscientos hospitales de tamaño medio; financiar la educación universitaria de todos los estudiantes españoles durante varios años; organizar unos diez Juegos Olímpicos; comprar una flota de un millón y medio de coches eléctricos; o todos los i-Phones de última generación vendidos en un año en el mundo; o todos los videojuegos vendidos en un año en Europa; o comprarle a Florentino Pérez el Real Madrid unas veintiocho veces; o, en fin, financiar la lucha contra el cambio climático, apoyando proyectos de energías renovables, reforestación y reducción de emisiones en varios países europeos, incluido el nuestro. Si, además, a la corrupción le añadimos el despilfarro gastado las últimas dos décadas «en infraestructuras ociosas, infrautilizadas, innecesarias o cerradas y en proyectos o eventos efímeros o inútiles», que también está calculado científicamente, deberíamos sumar a las cifras ya desglosadas otros 97.000 millones más. Hagan ustedes los cálculos de cuánto perdemos porque a mí los números empiezan a marearme y se me salen de la calculadora, pero sospecho que con el montante total los españoles del siglo XXI, con Calleja al frente, podríamos aspirar, emulando hazañas pasadas, a ser los primeros en colonizar Marte.
Aunque los perjuicios económicos ocasionados por la corrupción política sean de lo más ilustrativo, no todo en la vida son cuestiones crematísticas, impactando sus repercusiones, como bombas de racimo, en diversos campos que van desde lo social y lo político hasta lo cultural y lo psicológico. A ellos dedicaré la segunda parte de esta España cambalache, porque lo que necesitamos no son más parches lampedusianos (2), sino una profunda regeneración democrática, institucional y civil. Como adelanto para comprender la mente del corrupto, ya que, como dice el profesor Fernando Jiménez, «los verdaderos expertos en la corrupción son quienes la practican», y comprobar, de paso, cómo la jerga, tan elocuente en sus expresiones, los parasita a lo largo de los tiempos, merece la pena, y la indignación, leer su artículo “Esto funciona así”: Anatomía de la corrupción en España.
(1) C.J. LEÓN, J.E. ARAÑA, y J. DE LEÓN, Valuing the Social Cost of Corruption using Subjective Well Being Data (SWB) and the technique of Vignettes, Applied Economics, vol. 45, n. 27, 2013. El estudio no está abierto a lectura gratuita.
(2) En alusión a Tomás de Lampedusa, autor de El gato pardo. Políticas lampedusianas se llamaron a las medidas adoptadas contra la corrupción en la Italia de los noventa: “Que todo cambie para que todo siga igual”.


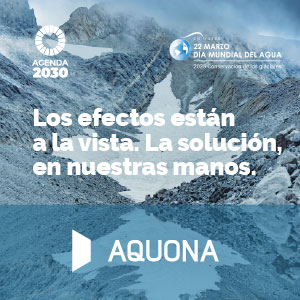


Si nuestros compatriotas fueran en su mayoría tan conscientes de la pobreza real como yo de la mía, no andarían regalando su asenso a los cleptócratas cada vez que sus cárteles les piden acudir a las urnas donde la demagogia se renueva.