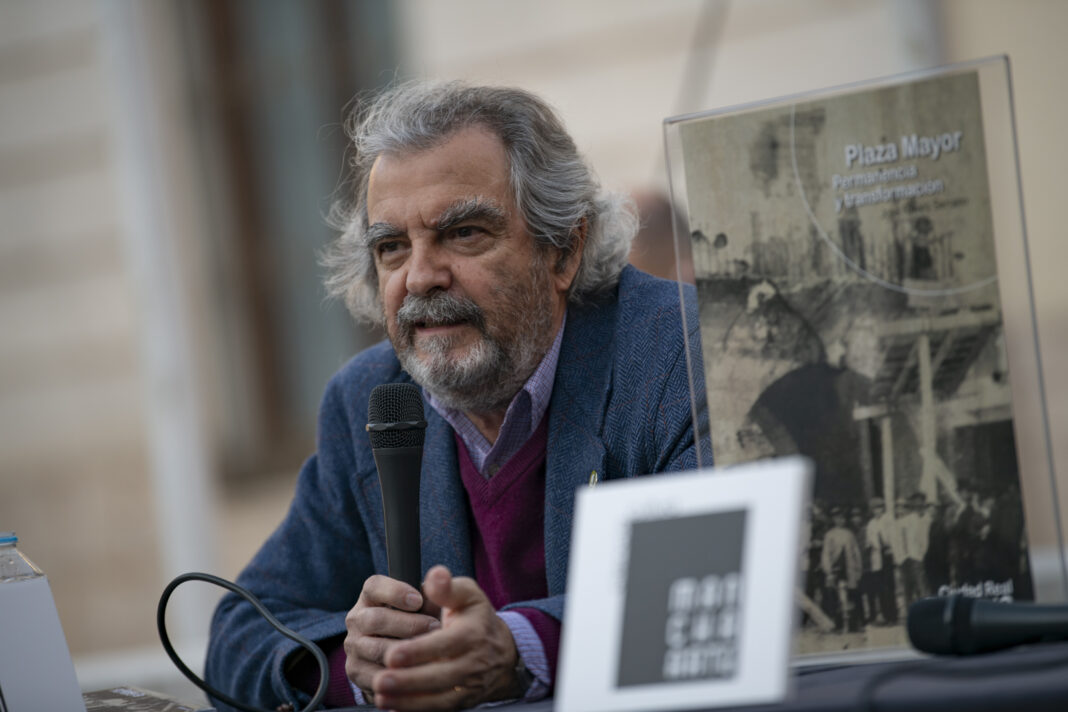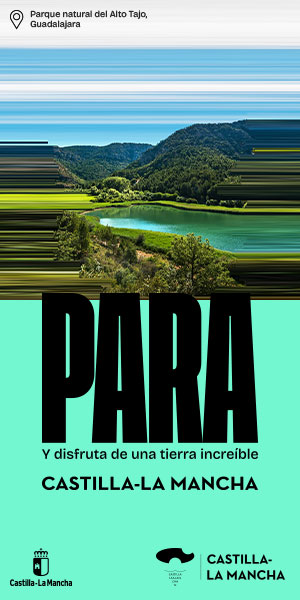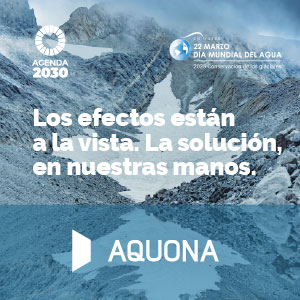En punto a finalizar el paquete de peatonalizaciones de diferentes calles centrales –muy centrales y centralizadas, podríamos decir abierta y claramente– conviene verificar el balance de los fines conseguidos y de los medios aplicados. Ya tuve ocasión de producir algunos comentarios, en estas mismas páginas, con la pieza Locales comerciales, calles comerciales, calles peatonales (Miciudadreal, 9 junio 2025), donde aparecían algunas reflexiones previas –en el cuerpo de texto se remitía a otra pieza Pavimentos e historia (Miciudadreal 18 octubre 2013) que captaba ciertos aspecto originarios– que no encubren la aleatoriedad –escasamente justificada por demás– ¿política?, ¿jurídica?, ¿técnica? o ¿comercial? de las peatonalizaciones en curso. ¿Por qué estas y no otras?, sería una de las formulaciones posibles en esta cadena de interrogantes sin respuestas visibles. Y todo ello ahora, que se formula el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que debería de dar respuesta a esos interrogantes que subrayan los desequilibrios existentes entre las inversiones producidas en calles de primera, en calles de segunda y en las de categorías inferiores; y por tanto en asumir la realidad funcional de la accesibilidad.



Calles, las elegidas ahora en rueda afortunada, que en muchos casos han sido objeto de actuaciones recientes, frente al postergamiento de otras –igual de centrales, pero escasamente mantenidas y que habrían precisado la celeridad de la actuación en sus pavimentos: acerados y calzadas muy deteriorados y dañados–. Pienso en el segundo tramo de la calle Toledo, en buena parte de Morería, en Tinte o en la totalidad de Paloma, por ceñirme a esa centralidad del callejero tan proclamada. De tal forma que, mientras que algunas vías consumen recursos económicos en exceso; otras, con iguales derechos carecen de oportunidad para su mejora. Y ello, sin hablar de las prioridades de calles periféricas que carecen del marchamo y rango de la vendida centralidad, por lo que su consideración es eternamente aplazada. Aquí, el recuento sería interminable, como puede suponerse. En una justa demostración de la falta de correspondencia entre necesidades y recursos disponibles.



Circunstancias todas ellas que deja ver lo ya señalado: “Baste anotar en este proceso de peatonalizaciones –y paralelas a ese modelo promotor genérico impositivo– sucesivas dos notas históricas. La primera deja ver que, a mediados de los setenta, la promoción de las calles peatonales venía producida y financiada de la mano del IRESCO –Instituto para la Reforma de la Estructuras Comerciales, en colaboración con Cámaras de Comercio y ayuntamientos–. Desde el entendimiento de que esa posibilidad de peatonalizar los centros urbanos generaba semilla comercial y arraigo, y posterior crecimiento de ese tejido abonado por la peatonalización; así ocurrió con General Aguilera y desde allí los sucesivos empeños que se pueden referir. Esas son, por demás, las palabras ciertas del teniente de alcalde de Zamora en el trabajo sobre los comercios centenarios que resisten en esa ciudad (El País, 4 de junio 2025): “El modelo constructivo en España está diseñado para que en el centro de las ciudades haya bajos comerciales. Es una estética de ciudad con la que convivimos a diario. Reniega de lo que denomina modelo comercial estadounidense…en el que la gente va a comprar a grandes superficies a las afueras sin pasar por el centro” … “y, en segundo lugar, la intangibilidad espacial del comercio electrónico, que no precisa sedes y lugares, operando desde la inmaterialidad de la distancia electrónica, dejaba fuerza de servicio numerosos locales comerciales. De aquí el panorama reciente y creciente de sedes comerciales vacantes, de bajos comerciales sin uso visible, de traspasos sucesivos y de locales en arriendo. Y en paralelo a todo ello, el incremento señalado de reformas peatonales crecientes orientadas a un comercio que ya no esté en su lugar. Donde, junto al razonamiento comercial potenciado por la peatonalización, se ha unido la modalidad verde de limitar las zonas de bajas emisiones de las zonas centrales”.
El otro campo de análisis tendría que ver con los tratamientos formales operados, tanto en los materiales aplicados como en los diseños introducidos. Y así, se puede subrayar la diversidad excesiva de materiales dispuestos que abren una abanico heterogéneo de alternativas materiales. Frente a la contención expresiva por el uso de materiales de calidad contrastada –ya granito, en la Plaza Mayor; ya piedra de Calatorao en el entorno de San Pedro; ya hormigón lavado con encintado de china en el entorno de los jardines de El Prado– se opta por secuencias sucesivas de prefabricados comerciales de casas conocidas, que introducen un repertorio infinito de reservas materiales en los acopios para las posteriores reparaciones y reposiciones. Incluso a una rectificación de lo anteriormente actuado. Y, sobre todo, una confusión notable en el entendimiento de la piel de las calles de la ciudad. Baste ver la secuencia de actuaciones materiales, desde la plaza del Pilar al cierre de general Aguilera en confluencia de la Plaza Mayor –con las baldosas hidráulicas bitono de dudoso gusto y eficacia–; por no hablar de la secuencias superpuestas de la Plaza de Cervantes, superponiendo piedra natural con piedra artificial. Todo ello, toda esa amalgama de materiales, formatos, texturas y tonos, componen un campo heteróclito que lo único que refleja es la mano de su diseñador y su voluntad de singularizar su intervención. Y verifica una suerte de arqueología próxima de los años pasados –una suerte de datación temporal– y de los arquitectos municipales en ejercicio.


El campo del diseño introducido en el mobiliario urbano –bancos corridos, bancos individuales, farolas, papeleras, jardineras, alcorques, fuentes y algunos otros cuerpos ornamentales– compone otra nomina agigantada de variaciones sin fin y sin fe en el principio de la moderación expresiva y de la serialidad de lo funcional y excelente. Componiendo, de hecho, un catálogo enorme de los recursos desplegados. Hace años, un concejal desaparecido ya, me advertía de esta anomalía de la diversidad de elementos desplegados en calles y plazas, que hacían imposible por los servicios de Mantenimiento municipal contar con repuestos y recambios de tantas variantes. ¿No sería mejor –me preguntaba sensato– unificar tanto despliegue de bibelots urbanos? Como si las peatonalizaciones y pavimentaciones fueran más personalizaciones que paisaje urbano.