Eduardo paró junto a un surtidor, fuera de servicio, en la trasnochada gasolinera, que había sido punto clave en la antigua carretera nacional. La canícula de julio azuzaba ya, ni siquiera eran las doce. Un hombre, sentado en el sucio poyete de una ventana enrejada que había guardado fortunas en años gloriosos, cuando todo el transporte hacia el noroeste del país tenía que pasar obligatoriamente por allí, miraba distraído hacia los picos de la sierra madrileña.
 —¡Buenos días! —saludó Eduardo acercándose al desconocido.
—¡Buenos días! —saludó Eduardo acercándose al desconocido.
El hombre lo miró y sonrió. Tenía una mirada limpia, profunda, como el mar azulado del Cantábrico cuando está en calma.
—¡Buenos días! —respondió el hombre. Se levantó despacio, de la forma que uno se levanta cuando ve a un viejo conocido. Se acercó a Eduardo, que no dejaba de sonreír—. Por casualidad, ¿no irás hacia Coruña? —le preguntó.
Eduardo arqueó de forma extraña las cejas, sorprendido.
—Eh… Pues sí, voy para allá. —Sacó las manos de los bolsillos del pantalón—. ¿Quieres que te lleve?
El hombre de la ventana asintió.
—Voy a ver a mis padres, pero no tengo dinero y estaba esperando a que pasara algún camión con ese destino —aclaró un poco la voz—. ¡Me has salvado el día!
—Claro, no hay problema. Me llamo Eduardo —le dijo mientras le ofrecía la mano para estrechársela.
—Carlos. Soy Carlos. —Le apretó la mano con decisión y firmeza.
—¿No lleva equipaje? —preguntó Eduardo, buscando con la mirada alguna bolsa.
—No. En casa de mis padres hay de todo. No me hace falta nada.
Montados ya en el viejo coche azul que había sido del padre de Eduardo, comenzaron a charlar.
—¿Qué te lleva a Galicia? ¿Trabajo? ¿Alguna chica? —Carlos se recostó en el asiento del copiloto.
—Familia. Mi padre es de allí. Voy a ver cómo está… —contestó Eduardo, mientras se metía un chicle de menta en la boca. Aunque en realidad lo que le apetecía era encenderse un cigarro, recordó la promesa hecha a su padre cuando le regaló el coche: «No fumes, hijo. No ensucies con malos olores tan grandes recuerdos». Por estúpido que pudiera parecerle al resto, era la única promesa que había hecho que seguía cumpliendo. El resto, ya las había dejado hasta de recordar: ya no viajaba porque cualquier destino le parecía aburrido; había dejado de buscar el trabajo de sus sueños porque se había acomodado al que tenía y pagaba sus facturas y caprichos; ya no follaba con su mujer apasionadamente en cualquier lugar y le aburría hacerlo con su última amante; no probaba comidas exóticas por orden médica y un amago de infarto; ya no leía intrigantes novelas ni cuidadas poesías, solo libros de autoayuda para superar las crisis de las distintas decenas de años que iba acumulando en un cuerpo que no practicaba ningún deporte; ya no acudía a conciertos de grupos que despuntaban en la música ni pasaba días de festival en festival, como mucho, se los descargaba en su reproductor de música y no los mantenía más de quince días… Todo lo que se había prometido a lo largo de su vida había dejado de hacerlo, de soñarlo, de desearlo. Por cansancio, aburrimiento, desidia, hastío… ¡Qué más daba! Nada le satisfacía. Se conformaba con que pasaran los días lo más rápido posible, con el mínimo de sobresaltos y emociones. Una rutina solo alterada por su padre. Quizás, por eso, la única promesa que seguía cumpliendo a rajatabla era esa: la de no fumar en el coche familiar.
La voz de Carlos lo sacó de su ensimismamiento:
—Yo voy a verlos porque marcho dentro de un mes a Bruselas hasta final de curso.
—Mi padre estudió allí. —Eduardo miró de reojo a su acompañante. Este tamborileaba los dedos sobre el cristal de la ventanilla.
—Es bonito tu coche. Cuando ahorre un poco, me compraré uno parecido. —Carlos hablaba mientras contemplaba el paisaje castellano. Miraba a derecha e izquierda, como un niño que ve por primera vez la playa o la nieve y le embarga la curiosidad. Sus ojos azules absorbían los tonos amarillos del campo, que había perdido su verdor con la llegada del verano.
—Era de mi padre. Ya no puede conducir y me lo regaló. —Volvió a meterse otro chicle en la boca. El teléfono, en silencio, no dejaba de vibrar, aunque su compañero de viaje no se percataba de ello. Eduardo empezó a agobiarse pensando en las llamadas y mensajes que tendría que escuchar en algún momento. Los reproches de Ana, su mujer, por no llegar a la hora de cenar; la bronca de su jefe por no avisar que se largaba del trabajo y la enésima amenaza de despido si seguía haciéndolo; los mensajes de texto de Estela, su amante, pidiéndole verse aquella noche, como todas en los últimos meses, sin entender que ya habían agotado el frenesí y el arrebato de los primeros encuentros; el director de la residencia de su padre dándole un ultimátum…
—No les he dicho que voy a verlos, pero no habrá problemas en encontrarlos. Jamás salen de la aldea. Les compraré un billete para que vayan a verme. ¿Tú tienes aldea? —Carlos se acariciaba los nudillos de una mano con el pulgar de la otra.
—Sí, mi padre. No vamos mucho. Mis abuelos murieron en un accidente de avión y a mi padre le cuesta volver… —Eduardo bajó la voz—. A veces iba para recordar los viejos tiempos.
—Se debe volver a casa siempre que se pueda. Yo volveré cuando ya no pueda seguir viajando y descubriendo sitios fantásticos. Me quedaré allí, respirando el mar, la tierra, la comida de mi madre, las palabras melodiosas y las historias de marineros… —Eduardo observó que Carlos, al hablar, se frotaba insistentemente los nudillos.
—Mi padre nunca pudo volver. —El hilo de voz de Carlos se mezcló con la música que puso—. Debo hacer una parada. Necesito fumar.
No había nadie en aquella área de descanso. Bajó del coche, encendió un cigarro y empezó a pensar. «En el siguiente cambio de sentido, doy la vuelta». Entre calada y calada, miraba el móvil, ahora en silencio, saturado de llamadas de Ana, de su jefe, de Estela y del director de la residencia. «Si doy la vuelta ahora, puedo llegar a Madrid antes de la cena e intentar solucionar este desastre». Miró a Carlos, que movía el dedo al ritmo de la música como si fuera una batuta imaginaria. No sabía en qué estaba pensando cuando lo recogió ni cuándo le pareció buena idea hacer ese viaje. Sus problemas no se iban a resolver yéndose al fin del mundo y lo sabía. Pero esos ojos azules le habían hecho creer que a lo mejor era posible. Apagó el cigarrillo con los zapatos que empezaban a hacerle daño. «Antes de llegar a Valladolid, doy la vuelta».
Se acercó al coche. En la radio una voz temblorosa cantaba: «Cuando me quedo mirando, como si estuviera ausente, es porque estoy viajando, no pienses que voy a perderme». Eduardo estaba perdido, desorientado, frustrado, temeroso ante sus emociones y sus actos.
Se montó en el coche con la sonrisa postiza.
—Bueno, Carlos, ¿seguimos el viaje?
Carlos le miró extrañado. Los ojos azules habían perdido la profundidad y seguridad que tenían antes. Su mirada ahora era vacía, sin brillo.
—¿Por qué me llamas Carlos? —Miraba alrededor, desconcertado—. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué…? —Estalló en un llanto incontrolable, mientras se tapaba los ojos.
—Tranquilo, papá. Tranquilo. Estoy contigo. —Eduardo abrazó al anciano de ojos azules, como tantas veces le había abrazado este cuando era más joven—. No pasa nada, papá. Ya sabemos que esto ocurrirá más a menudo, no pasa nada.
Su padre, callado, temblaba aún entre sus brazos.
—Ahora doy la vuelta y volvemos a Madrid. Si piso el acelerador un poco, llegaremos a la residencia a la hora de cenar.
Tomó la autovía buscando un cambio de sentido próximo. Su padre miraba el paisaje y las lágrimas caían en silencio. «Solo quiere ver el mar y oler su tierra. Un único deseo». Su padre sí tenía una razón aún para viajar, para escaparse, para soñar, aunque ese deseo aflorase solo con la enfermedad. Su padre, que había viajado, formado una familia, trabajado duro, huérfano con la culpa incrustada, que había perdido a su esposa tras una larga enfermedad, ahora solo quería ver el mar. El cambio de sentido estaba a trescientos metros. Los demás no entendían su comportamiento, pero era su padre el que le había cuidado y enseñado a soñar, a creer en él mismo, y solo había dejado de hacerlo cuando su padre cayó en la enfermedad del olvido. Aceleró un poco.
Carlos seguía en silencio. El paisaje había pasado a ser verde. Un enorme letrero les daba la bienvenida a Galicia. La música seguía sonando: «Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa». Los ojos de Carlos volvieron a brillar, azules, inmensos como el Cantábrico. Eduardo apagó el móvil y lo lanzó al asiento de atrás. El cambio de sentido se había quedado ya lejano. La dirección del trayecto tenía un solo destino: la memoria de su padre. Y, para llegar allí, no hacía falta GPS, solo dejarse llevar por los recuerdos que afloraban, desbaratados y desordenados, llenos de pasión, de risas y de anhelos por la cabeza de aquel anciano, que solo quería volver a ver el mar.
—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira
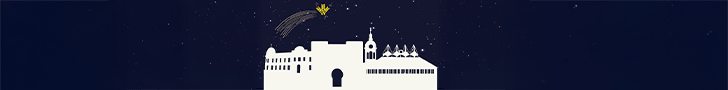


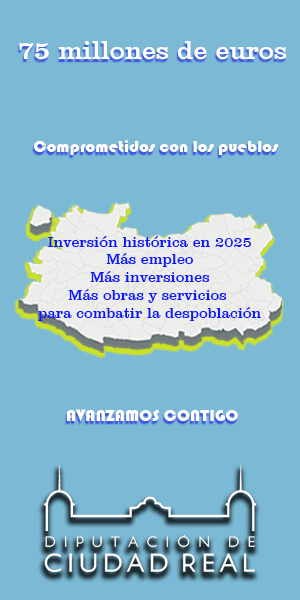
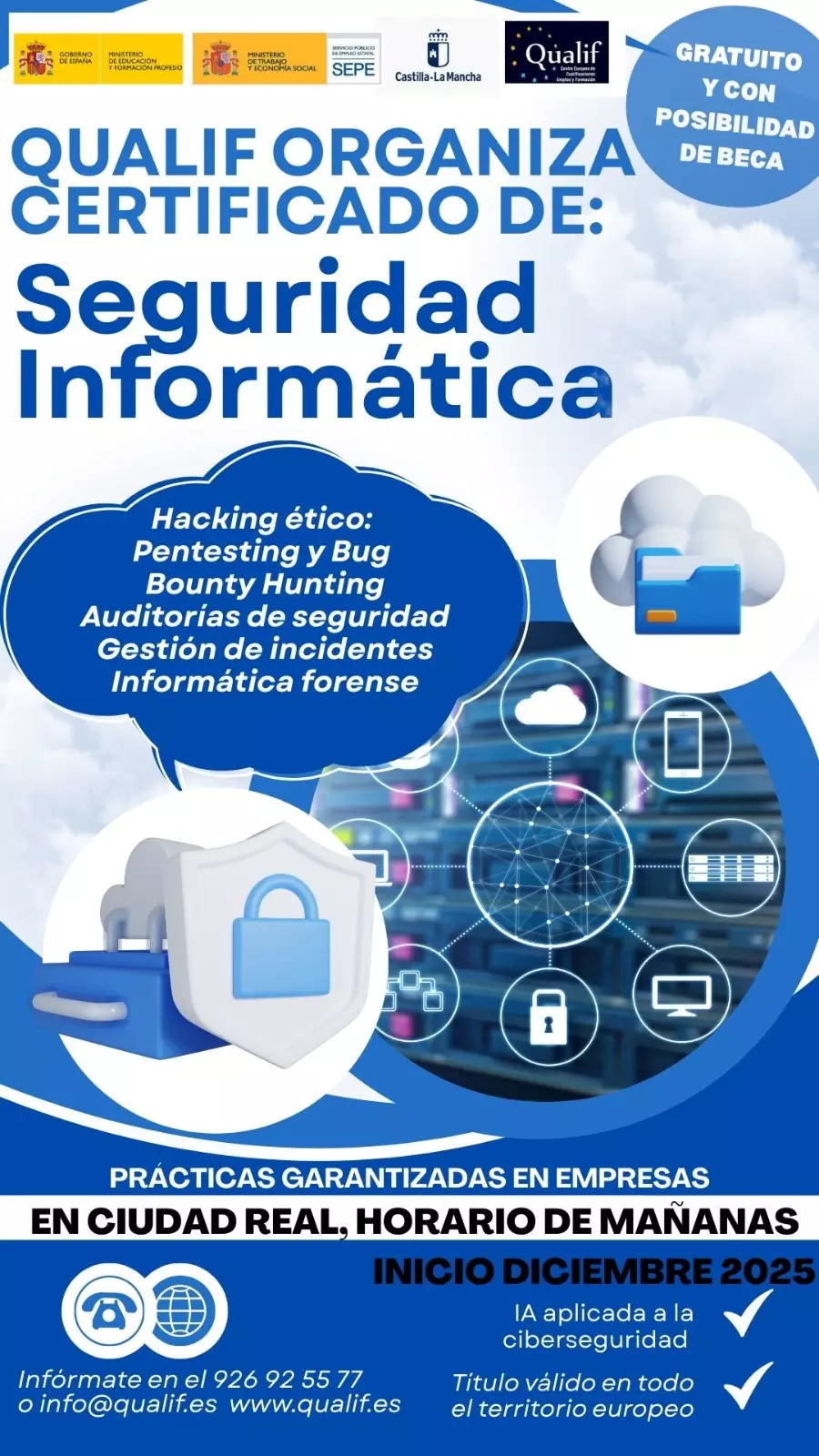






Felicitaciones. Un relato cercano y entrañable.
Y es que la última memoria que se pierde es la afectiva…..
¡Gracias, Charles!