Día 1
Baja del autobús de línea. Desorientada, se queda mirando la pequeña plaza de pueblo. El conductor le ha dicho que es la última parada y se ha bajado. La ha mirado un rato largo, intentando descubrir qué trae a esta mujer de mediana edad a este recóndito lugar.

Ha cerrado las puertas con la pregunta en la boca. Pero no es de su incumbencia. Nunca lo es, por más que vea pasajeros al cabo del día que esconden historias tristes, oscuras, melancólicas, incluso estrambóticas. Él se dedica solo a llevarlos a los médicos que les anuncian la inminente muerte, a las oficinas donde verán en peligro sus escasas propiedades conseguidas con trabajo duro, a las puertas de un futuro que ansían prometedor, aunque luego se convierta en gris con el paso de los años, a las ilusiones de una nueva vida… Pero él solo maneja el volante, lo que pase después no le atañe. Con dificultad, consigue dar la vuelta en la minúscula plaza y se marcha por donde ha venido.
La mujer sigue en pie allí, con una mochila azul a la espalda. Se encamina a la casa de piedra en cuya puerta cuelga un letrero de pizarra donde pone «Bar/Correos/Estanco». Al abrir la puerta, los cuatro hombres que juegan al dominó en una de las tres mesas que hay en el local la miran. Al cabo de unos segundos, el ruido de las fichas continúa.
Se acerca hasta la barra.
—¡Buenos días! ¿Qué le pongo? —pregunta el hombre que hay tras la barra.
—Un café —dice la mujer, mientras retira un mechón suelto que se le ha escapado de la coleta hecha con prisas.
El camarero se va hacia la máquina. Mientras lo prepara, la mira por el rabillo del ojo. Cuando le pone la taza sobre la barra, sigue hablando:
—¿Viene a quedarse unos días?
La mujer sonríe educadamente mientras remueve el café con la cucharilla despacio.
—Sí, unos días. —Mira a los de la mesa del dominó, que siguen jugando en silencio—. ¿Hay algún sitio donde me pueda alojar? —pregunta al camarero.
—Bueno, en este pueblo no hay hotel ni nada parecido. Aquí arriba —señala al techo— hay un par de habitaciones, de cuando venían el médico o el cura y tenían que quedarse por las nieves. –Duda un momento, pero continúa hablando—: Si quiere, le arreglo una. No son gran cosa, pero están limpias.
—¡Ah, perfecto! —contesta la mujer. Da un sorbo a la taza blanca.
—Yo soy Xabier. Soy el dueño. —Saca el brazo por encima de la barra para estrecharle la mano.
La mujer sigue meneando la cucharilla.
—Es muy pintoresco.
El hombre con camisa de cuadros retira la mano y se pone a colocar platos encima de la barra. Mientras se dedica a ordenar la vajilla, se pregunta qué diablos hace allí una forastera, en el culo del mundo, sin maletas, sin destino. De la mochila que lleva colgada en el brazo, saca un libro y se pone a leer. Después de dos cafés más, Xabier interrumpe su silencio:
—Si quiere, podemos subir ahora y se acomoda en la habitación. Dentro de un rato, vienen los de la serrería a comer y tendré más jaleo —le dice mientras se limpia las manos con un trapo que lleva colgado en la cintura.
Ella asiente, sonríe y recoge sus bártulos. La conduce por un estrecho pasillo hasta una puerta de madera, que lleva a unas escaleras, también de madera. Suben en silencio, ella detrás de Xabier, que ocupa casi todo el ancho de la angosta escalera. Llegan a un pequeño rellano, donde hay tres puertas.
—El baño está fuera. —Señala la puerta de en medio—. Y aquí están las dos habitaciones. Elija la que más le guste.
—Da igual. Serán solo un par de días. —Sujeta la mochila azul contra el pecho.
—Esta —dice Xabier indicando la de la derecha— es la más bonita, por las vistas. —Abre la puerta.
La espartana habitación se compone de una pequeña cama, una mesita al lado y un diminuto armario. No hay más. Un gran ventanal ocupa casi la totalidad de una pared de la habitación, desde donde se divisa la inmensidad de la verde montaña.
—¡Es maravillosa! —dice ella—. No me hace falta más.
Abre la mochila y saca una cartera.
—Prefiero pagarle ahora —le dice.
Xabier mueve las manos, negándose.
—No, no hace falta que me pague ahora.
—Sí, por favor, insisto. No quiero causar ningún fastidio —Saca varios billetes y los extiende hacia él.
Xabier se ríe. De los tres billetes que le ofrece, solo coge uno.
—Con esto es suficiente para dos noches. —Se lo guarda en el bolsillo de la camisa de cuadros rojos—. ¿Y luego dónde irá? Aquí se acaba todo. Empieza el monte y, si lo atraviesa, ya necesita pasaporte.
Ella se acerca a la ventana.
—No sé. De momento, estoy aquí. No quiero pensar en nada más.
Xabier la contempla, de espaldas, cómo mira por la ventana. La espesura del bosque conforma un insuperable marco.
Xabier sabe que se ha duchado porque el calentador ha estado funcionando. Como no está acostumbrado a tener huéspedes, sube corriendo a dejarle un par de toallas en el taburete del rellano. Oye correr el agua del grifo. Se lamenta no haber puesto un poco de gel y champú, ese que olía a melocotón y que Olivia se dejó olvidados cuando se largó, harta de vivir en el pueblo. «A lo mejor, el champú caduca», piensa mientras baja.
Ella aparece con el pelo mojado, recogido en una estirada coleta. Las ojeras de la mañana se han aclarado un poco bajo los brillantes ojos negros de la redondeada tez. La mochila azul cuelga de su hombro.
—Me voy a dar un paseo. ¿Alguna recomendación?
Xabier limpia la barra. Le sonríe.
—Si me espera cinco minutos, le acompaño. Cierro un rato por las tardes.
Ella asiente, contenta.
—Perfecto. Así no me pierdo por el bosque. —Y se acomoda en un taburete a esperar a Xabier.
Caminan a la par por el sendero que conduce a la montaña. Unas vallas de madera indican el camino. De vez en cuando, Xabier le cuenta alguna historia o le dice qué plantas son las que bordean el camino. Ella mira todo con detenimiento. El impacto de la roca sobresaliendo de la espesa vegetación cautiva siempre a los forasteros. La inmensidad y la firmeza subyuga a cualquiera que contemple tremenda mole, le hace sentir tan pequeño y diminuto, una partícula nimia en ese universo verde. Suben por una serpenteante vereda y, al llegar a un repecho, Xabier rompe de nuevo el silencio:
—El lago. Nuestro tesoro natural.
Ella mira las quietas aguas azules que alfombran el suelo. El sol primaveral se refleja formando destellos que se disparan a las paredes rocosas de los picos salientes. El frondoso verde de la vegetación, al mezclarse con el agua cristalina del calmado lago, rebota un glauco brillo en las piedras de la orilla. Xabier la observa respirar profundamente. Coge todo el oxígeno posible, como si fuera una especie de regeneración, de limpieza interior. Espira lentamente y Xabier quiere creer que, con ello, todo lo que preocupa a aquella desconocida se lo quedarán las náyades del lago, si es que existen, y el agua cristalina lo limpiará y volverá a hacerlo puro. Así renacerá.
—El autobús a la ciudad no volverá hasta el viernes —dice de repente Xabier.
Ella lo mira, extrañada.
Xabier carraspea y sigue hablando:
—La vi bajar esta mañana. Si tiene intención de volver, hasta el viernes no será posible.
A ella se le vuelve a soltar el mismo mechón de la mañana. El reflejo del agua y la espesura del bosque la enmarcan de nuevo de forma extraordinaria a os ojos de Xabier.
Se da la vuelta y dice:
—No se preocupe, le pagaré las noches restantes.
Y Xabier la sigue contento por el camino de regreso. Se encuentra a gusto con esa mujer que apenas habla, que lo dice todo con esos ojos negros expresivos, que admira la belleza de su entorno sin recriminar nada.
Día 2
—Buenos días. ¿Desayuno?
La mujer asiente.
—¿Qué tiene pensado hacer hoy? —le pregunta Xabier.
—Pues voy a ir a leer y a pasear hasta el lago. Si me prepara algo de comer, no le daré la tabarra en todo el día. —Le guiña un ojo sin querer.
Xabier se queda pensando. Al final se decide a hablar:
—Tengo una idea mejor. Hace años que no me baño en el lago. Le preparo un tentempié y, cuando cierre, llevo algo y comemos juntos. Si le parece bien…
La mujer se pone seria de repente. Lo escudriña, aprieta los labios y duda en la respuesta.
—Está bien —dice al final—. Me parece buena idea.
La mañana transcurre bastante apacible. Los clientes de la mañana son los jubilados, que se dedican la mayor parte del tiempo a ver la tele sin voz. De repente, la pantalla lo hipnotiza. Sube el volumen.
«Es la primera vez. No logramos contactar…».
—Xabi, un café aquí —el que habla ni siquiera lo mira.
De mala gana, se da la vuelta para prepararlo.
«Yo solo la veo en el colegio, parece normal…».
El sonido de la leche hirviendo traslapa la voz de la televisión. Cuando acaba el chirrido, un hombre joven, delante de una foto colorida, llena de lentejuelas y maquillaje, termina su declaración: «… tiene que presentar un proyecto a principios de la semana que viene en el trabajo. Espero que lo haga».
La presentadora cambia de tema a asuntos del corazón. Xabier no da crédito a lo que ha visto. Coge su móvil y busca en Internet.
En cuanto echa a los últimos clientes, Xabier se dirige al bosque para llegar al lago. Piensa en todo lo que ha sucedido por la mañana. No sabe bien cómo actuar. El silencio de la montaña no ayuda a poner paz en su caótica cabeza. Sabe lo que debe hacer, pero algo lo frena. Entonces, aparece el remanso de agua, centelleante por el sol. A escasos metros de la orilla, la mujer flota boca arriba. Mueve despacio los brazos y los pies. Se deja llevar por la placidez del lago. Con los ojos cerrados, los rayos del sol acarician su sonrisa. Respira profundamente. El pecho sube y baja, con lenta cadencia, envuelto en un deslucido sujetador. La melena mojada dibuja singulares algas sobre el agua.
Xabier la contempla durante un buen rato, intentando encontrar en ella a la madre abnegada que había dejado a sus hijos en el colegio el día anterior por la mañana y les había preparado el almuerzo en una fiambrera metálica con el último superhéroe de moda serigrafiado en la tapa; quiere descubrir a la compañera de trabajo sin la que era imposible presentar el proyecto de los últimos meses, ya que solo ella sabía cómo estructurarlo; desea hallar en ese flácido cuerpo lechoso, estriado a la altura del vientre, cargado en las caderas, lo que buscaba ansioso el hombre que la llamaba a través de los medios, perplejo, perdido, con dos niños al lado que sostenían una foto de una mujer sonriente vestida de fiesta. Pero solo ve intensa calma.
Se mete en el lago despacio. El chapoteo saca a la mujer de su sosiego.
—¿Ha terminado la jornada?
Él avanza en silencio. Cuando llega junto a ella, se tumba sobre el agua a mirar el cielo. Ella lo acompaña en el movimiento. Los dos, flotando, callados, hasta que él se gira para mirarla:
—No me ha dicho su nombre…
Ella lo mira, en silencio, braceando lentamente. Ve a través de sus ojos y se da cuenta de que no son los mismos de aquella mañana.
—Me están buscando, ¿no?
Él sigue callado. Mira hacia el cielo, que cambia el nítido azul por un plomizo gris.
—Es hora de irse. Empezará a llover dentro de poco.
Los dos salen del lago a la par. Se visten y marchan hacia el pueblo callados. En la habitación, mete sus escasas pertenencias en la mochila azul y cierra la puerta. Mira por última vez el verdor que la inunda, desprendido de los árboles que ocultan el apacible lago.
En el bar, Xabier habla con uno de los clientes. Al verla llegar, la mira una vez más. La pregunta no formulada tiene respuesta en la mirada agradecida.
—Él le llevará hasta la ciudad.
Ella asiente.
—¿Volverá algún día?
Ella vuelve a asentir.
—Cuando necesite respirar. —Una sonrisa ligera y un pequeño gesto con las manos es la despedida que conserva Xabier de aquella mujer callada. Nadie en el bar oye el susurro de la boca de Xabier: «Virginia».
De noche, la puerta de ébano se abre despacio, sin ruido alguno. Solo el tintineo de las llaves delata una presencia. Se acerca al salón, que está a oscuras. Los bultos que se intuyen por el suelo son los juguetes de los niños. Sobre la mesa, una torre oscura le recuerda que el lunes tiene la presentación. Una sombre surge entre los sillones.
—¡Virginia! —La sombra avanza y la abraza. Ella se deja—. Hemos llamado a hospitales, a la policía, hasta a la tele con las madres del colegio y tus compañeros de trabajo. Estábamos tan preocupados… ¿Dónde estabas?
—Me perdí.
El hombre la contempla con preocupación.
—Pero, cariño, ¿estás bien? Yo… yo…
Ella niega con la cabeza.
—Me perdí. Ayer no fue, no; mucho antes. No me veía porque me ahogaba entre los «mamá», los «lo necesito para mañana», los «salgamos los dos», los «hay que ir o hay que hacer». —Hace una pausa mientras mira los desconcertantes ojos de su marido—. Pero ya me he visto. Escarbé y quité las capas que me han enterrado. Sigo siendo yo, la que disfruta en silencio, la que es capaz de ver el sol entre las nubes negras que lo acorralan, la que se deleita contemplando altas montañas que jamás escalará, la que respira el verdor de los bosques en los que no se perderá, la que absorbe la pureza del agua que arrastrará las debilidades ocultas. Me he despojado de niños, de amigos, de trabajo, de ti… Y, sola, Virginia de nuevo, he sonreído al hacerlo, unas pocas horas sin genitivos, sin obligaciones ni responsabilidades. Sin nadie que pronunciara mi nombre. Y lo he disfrutado.
Se calló durante unos segundos.
—Ahora estoy aquí.
Su marido hace un amago de sonreír. Virginia le acaricia la mejilla suavemente.
—Me voy a dormir. Se avecinan días complicados, de explicaciones, excusas y sermones.
Deja la mochila azul sobre el primer escalón. La abre para coger su teléfono, que lleva apagado dos días. Extrañada, saca un papel que no sabe lo que es. Lo mira y sonríe.
A lápiz, su silueta de perfil contempla la montaña, que la enmarca, desde la habitación de Xabier. En una esquina, lee: «Respira. Eres tú».

—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira
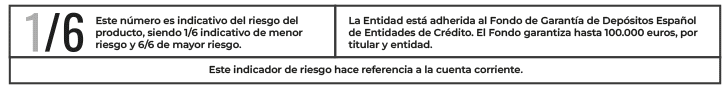


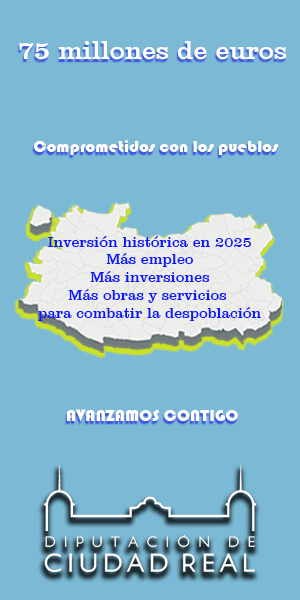
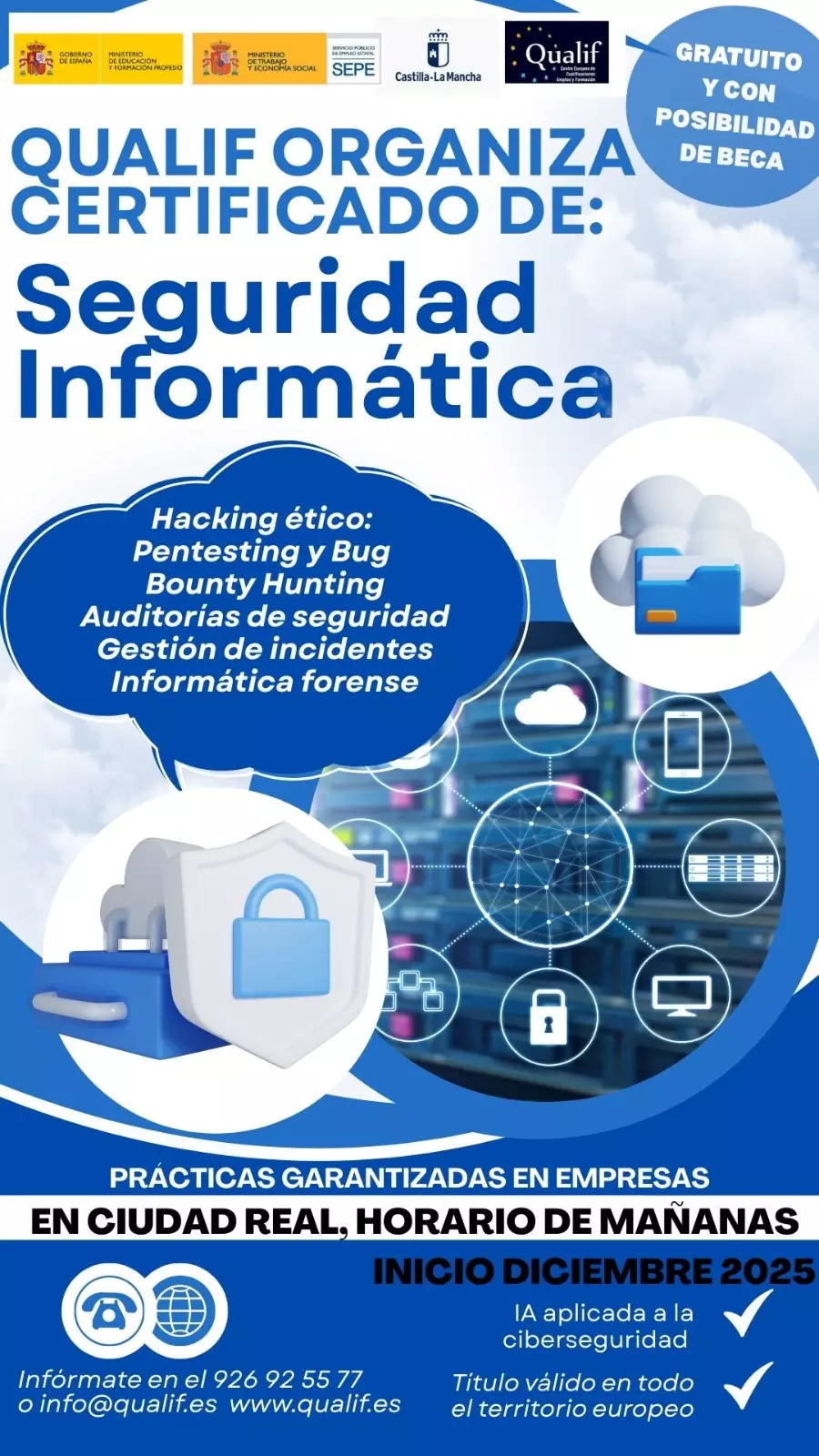







El arte de contar historias. Enhorabuena……
¡Muchas gracias, Charles!
Felicidades, magnífico, me encanta la idea de perderse……..
¡Muchas gracias! Pues sí, a veces apetece perderse.