Ramón Castro Pérez.- Un bien público es aquel sobre el que no solemos expresar nuestras verdaderas preferencias. Tal vez se entienda mejor con un ejemplo, muy manido en la literatura económica.
En un pueblo, el ayuntamiento convocó a la mitad de sus ciudadanos al azar. Se congregaron, en el auditorio, todo tipo de personas a las que se les indicó que el consistorio había decidido eliminar el cincuenta por ciento de los árboles de la localidad. Consciente el equipo de gobierno de que tal medida causaba un daño a la ciudadanía, se pidió a los allí asistentes que anotaran, en un trozo de papel, la compensación exigida por semejante acción. Tras el recuento, resultó que la disposición media exigida por cada persona ascendía a ciento cuarenta mil euros.
Simultáneamente, en el pabellón de deportes del mismo pueblo, la otra mitad de los habitantes era citada e informada de los nuevos planes del ayuntamiento. Este aumentaría, en un cincuenta por ciento, la cantidad de árboles en la localidad. Tal inversión, aun beneficiosa para la población, requería, no obstante, de la aportación ciudadana. Por este motivo, cada uno de los asistentes anotó en una hoja de papel cuánto estaría dispuesto a pagar por disfrutar de un mayor número de zonas verdes. La disposición media a pagar fue de dos euros, con cincuenta céntimos.
Tras comprender lo que acabamos de contar, a buen seguro que ya comprendemos la tremenda dificultad que conlleva la administración de un bien público. No somos, los ciudadanos, honestos a la hora de expresar nuestras verdaderas preferencias y estas, a menudo, serán bien distintas en función del escenario en el que nos situemos. Nos encontramos con ejemplos reales todos los días, sin que sea necesario recurrir a experiencias como la que hemos relatado más arriba.
Pensemos, en primer lugar, en el medio ambiente. Es un bien público y, yendo más allá aún, es un bien de interés difuso. Y ello por dos razones claras: de una, resulta imposible identificar exactamente a sus titulares; de otra, es un bien necesario. Y aquí el problema, pues ¿cómo siendo algo esencialmente crucial para la vida, no podemos responsabilizar a nadie en concreto pues nadie en concreto es titular del medio ambiente?
Sin duda, estos dos hechos nos conducen a la necesidad de tutela por parte del Estado, el único agente económico con poder de coacción (puede imponer, puede prohibir, puede sancionar). Por esta razón principal, el Estado, la Administración o el sector público (como quieran llamarlo) ejerce la gestión de los bienes con intereses difusos y les presta especial amparo en sus cartas magnas. Véase nuestro caso cuando la Constitución Española reza, en su artículo 45.1 que «Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.», para continuar, en su apartado segundo señalando que «Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.». El punto tercero del artículo añade la potestad del Estado para establecer sanciones penales, así como la reparación del daño causado.
El medio ambiente es el bien público de interés difuso por excelencia y, por su naturaleza, exenta de fronteras, es tremendamente complicado de gestionar pues, lo que un Estado puede proteger con celo, otro, fronterizo o en cualquier lugar del mundo, puede dejarlo en manos de sus ciudadanos quienes, amparándose en la indefinición de sus titulares, lleven a cabo acciones que lo dañen, a la vez que exigen que se proteja.
Piensen, ahora, en otros bienes públicos, menos complejos que el medio ambiente. Los parques públicos, los aseos públicos, los auditorios públicos, los colegios públicos, los institutos públicos, las carreteras públicas son ejemplos cotidianos de bienes de interés difuso pues su existencia es relevante para nuestro desarrollo y, al mismo tiempo, no son de nadie, pero son de todos. Esta indefinición nos libra de ser responsables de su mal estado de conservación y, simultáneamente, nos permite exigir mano dura con aquellos que provoquen daños en ellos.
Nunca somos nosotros, nunca es nadie y, sin embargo, seguimos viendo, todos los días, baños públicos sucios o rotos, espacios públicos repletos de bolsas y envoltorios, carreteras con arcenes invadidos por basura. «Que lo limpien otros, que para eso les pagan» es lo último que he leído esta tarde en relación a un bien público, de interés difuso. Nuestro 45.1. no dice exactamente eso y, para evitar que vuelvan a tener que buscarlo más arriba, vengo a traer de nuevo su última parte: «así como el deber de conservarlo (todos)».
Ramón Castro Pérez es profesor de Economía en el IES Fernando de Mena (Socuéllamos).













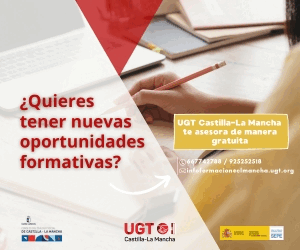







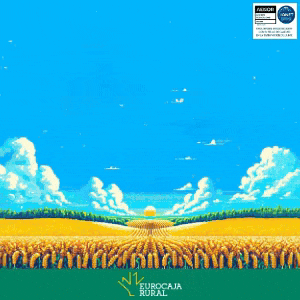
Completamente de acuerdo.