Manuel Valero.- La felicidad regresó por fin a las calles, las casas, las fábricas, los comercios, los bares, los parques, los burdeles y a la mismísima Casa Consistorial de Bobilandia.

Y todo porque el día anterior el juez Antofagasto Ardiles había condenado a cadena perpetua sin revisión humana posible a un cabecilla rebelde y odioso acusado de liderar la revuelta de los hombres que decidieron unirse a su causa y dejar de ver la televisión con el simple gesto de desenchufarla de la red, aunque de todo hubo en los inicios ardorosos de aquel movimiento insólito que amenazó la plácida convivencia de Bobilandia ya que no faltó quien la lanzó por el balcón de la vivienda sin reparar en la posibilidad de que algún bobalicón – este era el gentilicio como se conocía a Bobilandia- pasara en ese momento por la acera o si el aparato enemigo se estrellaba con todas sus vísceras de circuitos y cables contra el capó de algún automóvil. También hubo, como quedó demostrado en el juicio, quienes arrebatados por la nueva santidad de los no televidentes estamparon la pierna derecha o la zurda en caso de ser siniestro contra el plasma negro luego de una reunión familiar. Pero antes de que aparecieran los no televidentes y después del fallo inapelable del juez Ardiles, todos eran felices en Bobilandia. De tanto mirar la tele se habían acostumbrado a contemplar los horrores del mundo ante un cacerolo de lentejas o ante un buen entrecot de ternera. La tenían en casa, la llevaban consigo en tablets y teléfonos móviles de modo que poco a poco se les fue poniendo a todos cara de manipulados crónicos que no veían más allá de sus narices aunque estuvieran viendo con atención el apuñalamiento de un negro, el incendio de un parque natural cuyas llamas asediaban carreteras y viviendas, el último partido del siglo a la espera del partido del milenio, la cochambre del despojo en las tertulias de la carne cruda, humana por supuesto, o las tertulias políticas aparentemente serias que sin apercibirse, poco a poco, lentamente, habían tomado el formato de los programas fétidos porque todos hablaban a la vez de aquel o este líder o partido ante la risa idiota del presunto moderador. Los concursos y los cotilleos pútridos eran la joya de la parrilla y a medida que unos cuantos famosos vendían su dignidad por unos cuantos miles de euros, los bobalicones miraban el televisor sin mirar la vida. Hasta que llegó Liberto Expósito y decidió desenchufarse de aquella red conectada hasta el infinito que regurgitaba sobre el salón comedor, la cocina y las habitaciones de los niños toda la inmundicia del mundo. Lo hizo con gravedad cardenalicia. Bajó todos los aparatos de televisión de la casa, cinco en total, al parque más cercano, los amontonó, tomó un mazo de cantero y dejó todo convertido en viruta de chatarra. Luego lo recogió todo y se lo llevó al punto limpio aunque no pudo salvar la multa que le fue impuesta ni que su hazaña de disidente inverosímil saliera a la misma vez por todas las televisiones del país.
La pregunta de Liberto por las razones de la multa no fue bien resuelta por los agentes, así que uno de ellos se puso en contacto con el superior. “Por escándalo público”. Antes de pagar religiosamente doscientos pavos del ala, Liberto se dirigió a la multitud que se había concentrado a contemplar atónita aquel extravagante auto de fe. “Vamos a acabar todos con menos conocimiento que un rebuzno. Así que más vale se vayan a casa y hagan lo mismo. Y si no se atreven simplemente desenchúfenla, hablen, lean periódicos o libros, caminen, viajen y follen pero no vean más la televisión. Ninguna cadena, nada. Cieguen su hogar a ese negocio infame, apaguen ese ojo que ni siquiera es capaz de mantener la dignidad de los informativos. Me dirán que no todo es mierda, vale, pero es más, mucha más la moñiga que comemos a través de ese espejo que es el ojo del mismo diablo. Nos manipulan, nos engañan, no chantajean emocionalmente, dirigen nuestro voto y si no nos espabilamos acabaremos todos como gilipollas en manos de los grandes magnates mediáticos que son los nuevos señores feudales y de sus bufones que son los comunicadores”.
No hace falta señalarles la cara de perplejidad que puso el personal cuando escuchó el sermón de aquel loco que tuvo que ser invitado por los agentes a que callara la boca y se marchara a casa con el detrito si no quería empeorar las cosas. De nada sirvieron los argumentos de Liberto Expósito de considerarse ciudadano de un país libre, bueno esto lo pensó un poco antes de decirlo, con derecho a expresarse sin más atadura que la razón y la ley. “Eso, la Ley pero la Ley somos ahora nosotros, señor, así que por favor váyase y ustedes caminen, ¿no tienen nada mejor que hacer? Venga, aliviando”. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Aquella performance inesperada y extraña fue el inicio de los planes que Liberto tenía previsto trazar para dar la batalla y la guerra toda y no parar ni un solo segundo hasta que Bobilandia retomara el esplendor cultural de los mejores tiempos. Había que dejar de ver la televisión si no por siempre jamás, al menos por una larga temporada. “Bueno, contra eso que dice usted no podemos hacer nada. De momento” dijo uno de los agentes. “Así que ahora lárguese de una vez. Y ustedes también, coño ya”. Esto lo dijo golpeando la porra contra el pantalón del uniforme.
Pero el día que comienza este relato, el orden, la calma, la tranquilidad, la felicidad burguesa, la vida plácida de trabajadores bien pagados, el paraíso, la unanimidad social, el bienestar… volvieron a lubricar los engranajes del Sistema porque ese día el juez Antofagasto Ardiles sentenció a Liberto Expósito a pasar el resto de su vida recluido en una celda con un panel de televisores conectados las veinticuatro horas del día a todas las cadenas con un torturador volumen durante la emisión de los programas del corazón, las tertulias políticas y la sección de sucesos youtube al que se habían abonado los emporios mediáticos. Igual que le pasara al golfo distópico de Alex en La naranja mecanica.El juez dictó la sentencia, golpeó con el mazo el taco de madera y se levantó mirando el reloj. “Y ahora, a ver todos el Gran Hermano 204 que empieza ya. Y creo que hoy matan a alguno”.
Liberto Expósito no aguantó ni un solo día en la celda de tortura y a la mañana siguiente lo encontraron con la cabeza dentro de un monitor electrocutado hasta el último pelo pero con un rictus de felicidad postrera en su tiznada faz. Pero antes de todo esto pasaron muchas cosas y hasta los cuarteles generales de las principales cadenas de televisión, los consejos de administración de las grandes multinacionales y al consejo de ministros llegó la amenaza de este ciudadano loco y lúcido que retó al sistema con una revolución insólita de no televidentes amparados por una sociedad aún más extravagante y temeraria que bautizó con el nombre de Los Hombres que no veían la Televisión.
Hasta la aparición de Liberto y la ejecución pública a la que condenó los aparatos de televisión la vida no podía resolverse más plácida y amable en Bobilandia aunque el mundo estuviera hecho un asco. Aunque los bobalicones miraran complacidos desde la vida muelle de sus casas las oscilaciones de la economía mundial, las peleas a muerte en las ciudades, las riadas de gente de un lado a otro del planeta loco con su clima loco y sus dirigentes locos y su economía loca, todo era felicidad en Bobilandia porque todo el mundo veía la televisión y conocía perfectamente el árbol genealógico del último amante de la diva de turno, o apostaba por el ganador del concurso nocturno de unos cuantos ganapanes y pierdepanas extrañados en una isla caribeña en función de las disputas, los llantos de perra o la pérdida de la dignidad animal, que la humana, tiempo hacía que la perdieron. El mundo era una bola enajenada a punto de saltar por los aires y regresar al estado primigenio de arenilla insípida vagando por el vacío, pero Bobilandia era feliz porque todos los bobalicones veían la televisión. La televisión era la Gran Madre, la Diosa Ultima que regaba con sus heces la pulcra comodidad de los hogares de todos los vecinos de Bobilandia. Los dueños de los grupos mediáticos lo sabían, y los comunicadores lo sabían y los informativos lo sabían y aumentaban día a día una micra de mierda espesa y bien servida sin que los felices bobalicones se dieran cuenta de ello, sumido como estaban en la felicidad pasiva del consumo compulsivo de televisión.
Cada día era un día nuevo y luminoso y los bobalicones disfrutaban de aquella dicha colectiva ignorantes del convulso mundo en que vivían tan atentos como estaban al metraje perpetuo de la actualidad televisaba. Una vez en el bar donde la televisión se veía en grupo alguien se aventuró a decir que todo lo que se decía y se mostraba al ojo público era mentira porque no era posible que pasaran tantas cosas por ahí y sin embargo en Bobilandia no pasara nunca absolutamente nada.
Así fue como Liberto, tan devorador de televisión que tenía cinco en su casa para él solo hasta que las desguazó en el parque y fue multado por ello, desarrolló su papel de probo bobalicón con el negocio de la carnicería que regentaba, con sus impuestos al día y un apartamento en Gandía. Hasta que un día ocurrió lo que jamás hubiera imaginado Liberto Expósito que ocurriría porque aquel suceso menudo le cambiaría la vida para siempre y pondría al mismísimo Sistema contra las cuerdas.











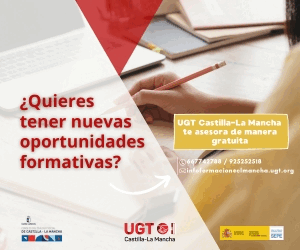







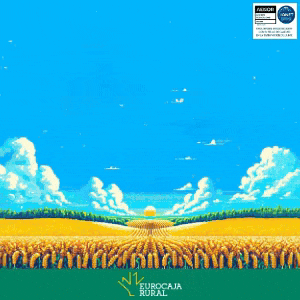
Bueno, si no existiera la TV, seguramente, estariamos haciendo algo productivo…..
Pues sí, estamos atrapados por el sistema y cada vez es más difícil rebelarse, so pena de que nos ocurra lo que al protagonista de este relato. Gracias M. Valero por recordarnos que la TV también mata pero pocos la condenan.