Otoño, 1949
Las campanas tocaban a misa matinal. Audrey, agarrada del brazo de la señora Rideau, caminaba con cuidado sobre el suelo empedrado de la calle que,de la plaza, llevaba a la iglesia.

—Querida, siempre llegamos apuradas. Debemos salir un poco antes de casa.
A la señora Rideau no le gustaba llegar tan ajustada. Ella prefería sentarse en los primeros bancos y asentir con firmeza a todo lo que el padre Auguste contaba en la misa. Se santiguaba varias veces, como si así diera más fuerza a las palabras del sacerdote. En cambio, Audrey no soportaba sentirse observada tan delante. Ella prefería el recogimiento y la intimidad de los últimos bancos.
La iglesia de granito y yeso fue construida a principios del siglo XX para dar cabida a toda la población de la falda de la inmensa montaña que cobija a la comarca: Col du Diable. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió de paso para los que desertaban del frente alemán; al menos eso decía la leyenda, porque nunca se supo de nadie que consiguiera atravesarla. Los más viejos comentaban que, al llegar el buen tiempo, los pastores que ascendían un poco con el ganado encontraron cientos de huesos humanos. El frío y la nieve se encargaban de quitar la vida a aquellos que huían de las balas y el hambre.
Los pequeños pueblos de la falda de la montaña habían conseguido, después de mucho esfuerzo, tener una escuela, un médico que los atendiera y una iglesia. Y Audrey había llegado allí hacía tres años desde París para ser la maestra. Solo una para todos los niños de la zona, aunque tampoco se llenaba el aula grande que habían construido para ello. Normalmente, solo iban los de Porte Sommet y los de alguna aldea más cercana. Los caminos eran irregulares y se perdía mucho tiempo en llevar a los niños; además, muchos padres pensaban que leer y escribir no les serviría de nada para el campo y los animales, aunque Audrey estaba intentando cambiar esa mentalidad poco a poco. Si no nevaba, se acercaba los fines de semana y alguna tarde a dar clase a los niños que vivían en casas aisladas. Las madres se lo agradecían con comida, incluso alguna le regalaba algún jersey tejido por ella misma. Aunque Audrey de vez en cuando echaba de menos el bullicio de París, se había adaptado muy bien a esa rutina y no se arrepentía de haber tomado esa decisión. Vivía tranquilamente en una habitación alquilada en la casa de la señora Rideau y las dos se acompañaban en las largas tardes: Audrey tomando café y la casera, tejiendo frente a la chimenea.
—Llegamos bien, señora Rideau, no se preocupe.
Entraron y, una vez más, la señora Rideau refunfuñó por lo bajo mientras se abría paso entre la gente para sentarse en el primer banco de la iglesia. Audrey se soltó de ella y le dijo, como todas las mañanas, que ella se quedaba atrás. Escogió el banco a la altura del confesionario. Mientras el murmullo de las oraciones invadía la nave, Audrey se dedicó a mirar al joven sacerdote que confesaba, el padre Adrien. Había llegado un mes antes para ayudar al padre Auguste, que llevaba desde el verano al frente de la parroquia. En principio, entre los dos tenían que ocuparse de todos los pueblos de la comarca, que, aunque no eran muchos, estaban muy alejados unos de otros. Daban confesión y eucaristía una vez a la semana en cada uno de ellos, y a diario en Porte Sommet, que, por ser la población más grande, sin ser oficial, actuaba como capital de aquella zona olvidada. Pero el padre Adrien pronto descubrió que el trabajo en equipo no era una de las virtudes del padre Auguste, que descaradamente le había obligado a asumir las tareas de ir a los pueblos y él quedarse tan plácidamente en Porte Sommet, con su misa diaria, sus largos paseos matutinos y sus interminables jornadas de «parroquia» en el bar por la tarde, como el sacerdote las llamaba jocosamente. Pero el padre Adrien había aceptado esa tarea sin quejarse ni reproches, acostumbrado a lidiar con peores superiores, mucho más intransigentes. Al menos el padre Auguste le daba libertad para dedicarse más a ayudar a los más necesitados. Después de la guerra, la gente lo que quería era comer y subsistir, saber que Dios les amaba no les quitaba el frío ni el hambre, aunque reconfortase algún corazón creyente. Así que él colaboraba en lo que podía: echaba alguna tarde ayudando en el campo o con los animales, enseñaba a leer y a escribir a algunos ganaderos, aunque la maestra Audrey también se encargaba de hacerlo a escondidas, ya que eso avergonzaba bastante a los adultos, cuidaba a los ancianos enfermos que se habían quedado solos y les llevaba las medicinas que necesitasen o les hacía algo de comida para pasar la semana.
En ese momento, el padre Adrien estaba en el confesionario, escuchando a alguien redimir sus pecados. Audrey jugó a detectives y quiso averiguar quién estaría contando sus faltas veniales. Solo asomaban, bajo el terciopelo rojo, unos zapatos de hombre, unos Oxford negros. Relucían porque los habían embetunado recientemente. «Es de Porte Sommet», pensó Audrey. El otoño estaba siendo lluvioso y esos zapatos no habían pasado por el barro de los caminos que llevaban al pueblo. «De piel —dedujo Audrey—. Alguien con suficiente dinero para poder comprarse esos zapatos». Empezó a hacer una quiniela en su cabeza. «El médico, por supuesto; tal vez Climent con el dinero que no gasta en reformar la cantina…», enumeró Audrey.
De repente, algo interrumpió sus pensamientos. El padre Adrien había levantado la cabeza, sorprendido y enfadado. Audrey, sin querer, le leyó los labios.
—… Muerta.
Audrey prestó más atención, pero el padre Adrien ahora se había ladeado hacia la ventanilla del confesionario y no conseguía verle la boca. Observaba el movimiento nervioso de las manos. Los zapatos que asomaban bajo la cortina de terciopelo se movieron. Audrey quiso ver quién salía por detrás, dejando al padre Adrien enfadado. Pero en ese momento la gente se amontonaba por los pasillos laterales, ya que iba a comenzar la misa; unos se levantaban para dejar pasar a otros por los largos bancos. No consiguió ver quién se movía entre tanta gente. Climent recorría despacio el pasillo lateral buscando algún hueco entre los bancos. El médico Junot se reunió en ese momento con su esposa, que con la mano le indicó dónde sentarse. El gendarmeChiffet cuchicheaba con un joven que no conocía Audrey. Miró hacia los bancos de delante, a los lados. El padre Adrien seguía en el confesionario, azorado, mudo, pensativo, sin prestar atención al nuevo confesante. Ahora Audrey veía sobresalir bajo la cortina de terciopelo unos zapatos de mujer.
El padre Auguste ya caminaba hacia el altar para comenzar la misa. Audrey no le dio más importancia, quizás se había equivocado. Hacía mucho tiempo que no practicaba la lectura de labios, desde que había abandonado París y no estaba con su hermano. Su madre les había enseñado a los dos, ya que su hermano era sordo. Estaba preocupada por los tiempos que llegaban y no quería que a su hijo le pasara algo por no poder oír. Así que los tres cada tarde practicaban y aprendían. Su hermano y ella se dedicaban a espiar las conversaciones de los vecinos, en las tiendas jugaban a adivinar lo que decían los clientes y los tenderos, en el largo trayecto de tren que les llevaba al norte del país a ver a su abuela se enteraban de todo. Pero ya hacía tiempo que Audrey no practicaba y puede que entendiera mal lo que dijo el padre Adrien. Eso pensó ella y se dedicó a escuchar los tenebrosos castigos que, según el padre Auguste, caerían sobre los que no aplicasen la ley de Dios. Cuando terminó la misa, mientras esperaba a la señora Rideau, vio que el padre Adrien salía deprisa de la iglesia.
Lo siguió y vio que se metía en la casa que ocupaban los dos sacerdotes entre la iglesia y el cementerio. Decidió acercarse para preguntarle si estaba todo bien, pero la señora Rideau la tomó del brazo por sorpresa en ese momento.
—Querida, ¡qué bien habla el padre Auguste! Yo ya no puedo ser más piadosa, pero tú, tan joven y tan… soltera…, deberías dedicarte más a la vida espiritual.
Audrey disimuladamente miró hacia arriba y asintió. Ya conocía de sobra a la señora Rideau para saber que no iba a escuchar sus respuestas. Aprovechó que la señora Moulian las paró para saludarlas y, poniendo de excusa que se había olvidado algo en la iglesia, las dejó en la calle y regresó. La iglesia ya estaba vacía, así que se acercó a la casa de piedra. Notó movimiento dentro de la casa por las cortinas blancas que ondeaban lentamente. Llamó un par de veces, sin obtener respuesta. Miró por la ventana del comedor, pero no vio a nadie. Se asustó al oír un bufido, pero enseguida supo que era el caballo que tenían en un pequeño establo al lado de la casa. Se acercó hasta allí para ver si estaba alguno de los sacerdotes. El carromato que utilizaban para llevar leña, comida, muebles viejos o lo que se terciase estaba allí. El caballo, al notarla, relinchó. Audrey sonrió al darse cuenta de su absurdo miedo. Volvió a la casa y llamó de nuevo. Esta vez el padre Auguste abrió enseguida.
—Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla? —El padre Auguste resoplaba. Estaba tan obeso que cualquier esfuerzo que hiciese le cansaba.
—Estaba llamando y no abrían. ¿Puedo hablar con el padre Adrien?
—Estaba en mi habitación y no la he oído. Disculpe. —Titubeó un poco antes de seguir—: Pues el padre Adrien no está en casa. No sé a dónde habrá ido. Ha salido corriendo después de misa y, cuando he llegado yo, ya no estaba. Habrá ido a casa de Olivier, que le pidió ayuda para arreglar el tejado, ya que pronto comenzarán las nevadas. —La miró fijamente—. Si la puedo ayudar yo en algo, maestra…
—No, no es nada importante. Ya lo veré más tarde.
—No lo entretenga mucho, señorita. Parece que el padre Adrienúltimamente se despista mucho con las faldas. —El padre Auguste cerró con un portazo.
La mañana del domingo transcurrió con normalidad. Audrey se fue a pasear hasta el sendero que conducía a Col du Diable, la majestuosa montaña que custodiaba a la comarca. El sol iluminaba el camino dorado por las hojas caídas de los árboles. Se encontró con un grupo de niños que estaban jugando «a la guerra». Aunque se reían y gritaban de emoción, Audrey no pudo contener el rechazo que le ocasionaba escuchar esas palabras asociadas al juego, al placer infantil. Algunos acababan de nacer cuando acabó; otros habían perdido al padre o a un tío. La mayoría solo habían pasado de puntillas por el desastre, ya que Porte Sommet era un reducto infranqueable, y que carecía de valor tanto territorial como económico, para que allí llegasen los disparos o las bombas entre tanto macizo montañoso. Divisó a lo lejos el humo que salía de la cabaña de la señora Ondreaux y decidió que ya era hora de dar la vuelta e ir al bar de Climent a comer, como hacía todos los domingos.
Ya en la plaza, tuvo que guarecerse de la fina lluvia bajo los soportales. Sacudió el abrigo antes de entrar. Aunque le gustaba mucho, sabía que ya quedaban pocos días para lucirlo. La nieve estaba a punto de llegar y tendría que cambiarlo por el negro, que, aunque más feo, abrigaba mucho más.
La única mesa libre era la del pequeño rincón que comunicaba con la casa del propio Climent. Se sentó a la mesa y esperó a que llegara el tabernero o Gretta para atenderla. Audrey no localizó a esta entre tanta gente. «Estará liada en la cocina», pensó mientras se servía un vaso de vino. Climent tenía por costumbre dejar las jarras y los vasos en las mesas para los clientes. Este se acercó a tomarle nota.
—Buenos días, maestra. ¿Lo del día? Hoy es caldo y pollo asado. —Climent frunció los labios antes de espetarle—: Su amiga no ha venido a trabajar. Lleva rara unas semanas.
—A lo mejor está enferma. Luego me paso por su casa.
—Ya he mandado al chiquillo del panadero y dice que no le ha contestado nadie.
—Puede que si está con gripe se haya quedado dormida y no lo haya oído. Iré después de comer a ver qué le pasa.
—Gracias, maestra. La chica es trabajadora, pero si va empezar a faltar…
—Lo entiendo, Climent. Veré qué ha pasado. El caldo y el pollo están bien—zanjó la conversación.
Lo llamaban desde otra mesa. Audrey dio un sorbo al vaso. Se le subía demasiado a la cabeza. Prefería el jerez. Seco y dulce.
—¿Puedo acompañarte?
Audrey levantó la mirada y se encontró con la cara sonriente de Philippe.
—¿Qué haces por aquí?
Beatriz Abeleira
Postales desde Ítaca
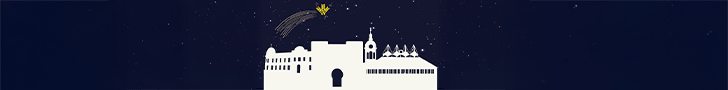



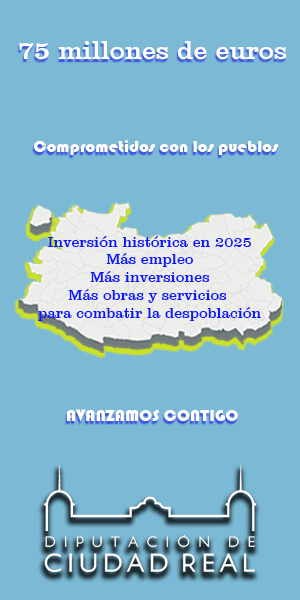
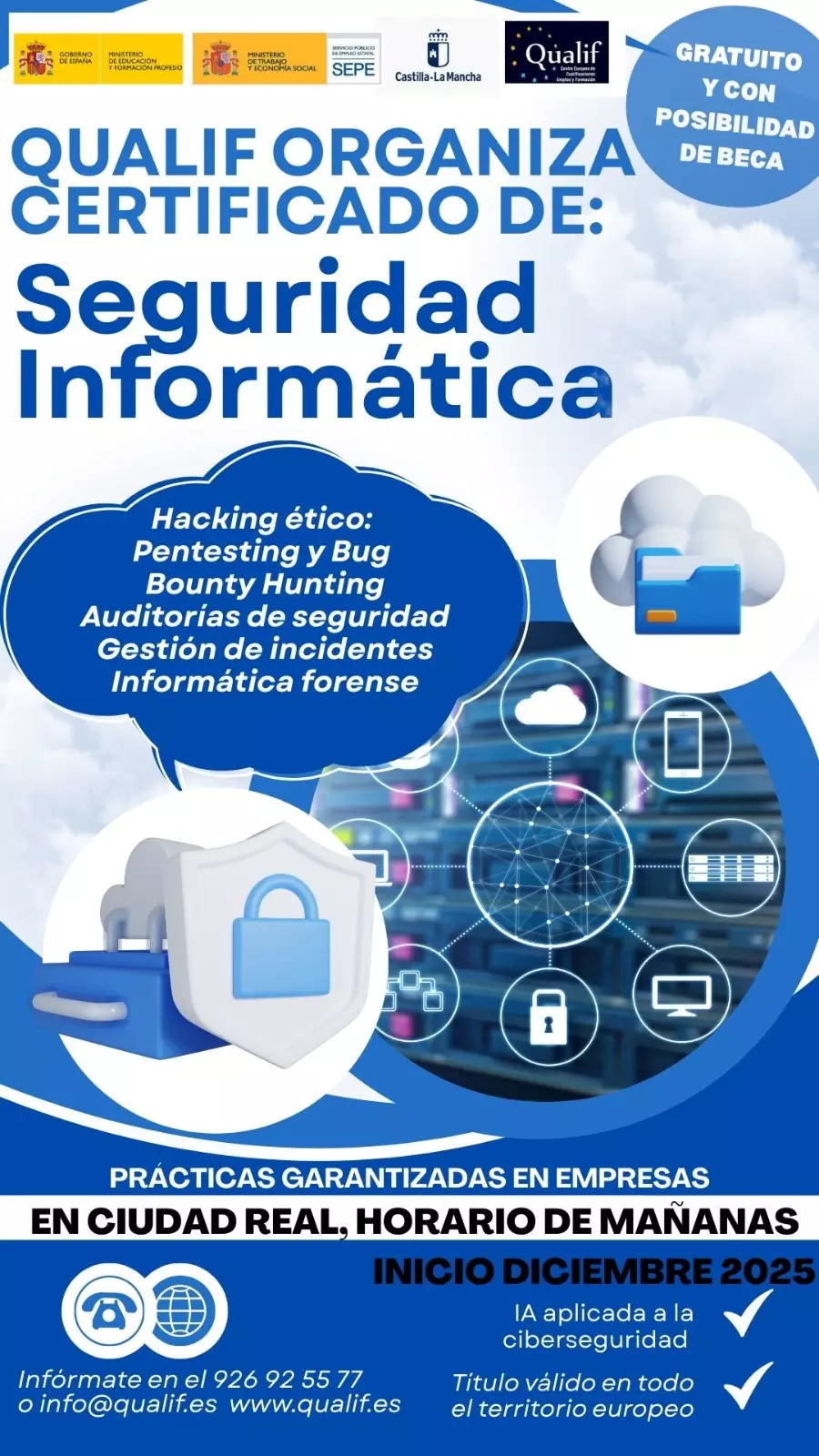






Compartimos tarea. Un saludo
Pero tú eres un maestro en estas lides. Un abrazo para ti también.
Si hay una época por excelencia para la lectura, esta es, sin duda, el verano. Aunque este verano sea inusual. Lectura amena e interesante….
¡Gracias, Charles! Este verano me he lanzado a algo más extenso. A ver qué tal sale…