Anna intentó una vez más arrancar el coche. La llave de contacto giraba, pero el motor no funcionaba.
—¿Pruebo yo? —preguntó Laura al ver la cara de desesperación de su amiga.
 —Joder, sí —dijo mientras salía del coche—. Siempre me da problemas este viejo trasto.
—Joder, sí —dijo mientras salía del coche—. Siempre me da problemas este viejo trasto.
Al meterse en el asiento del copiloto, miró hacia la parte de atrás. Su hija Julia meneaba la cabeza al ritmo de la música que escuchaba con los auriculares, ajena a lo que estaba pasando.
Laura tampoco pudo encenderlo.
—¿Qué hacemos? Aquí no podemos quedarnos —Laura resopló, quitándose el flequillo de la cara.
—Tendremos que volver andando al pueblo y pedir ayuda. —Anna abrió el maletero para coger ropa de abrigo. La carretera por la que habían venido volvía a estar cubierta de nieve—. Julia, hija, tenemos que volver andando. El coche no funciona. Coge todo lo que vayas a necesitar, por si tenemos que quedarnos a dormir en el pueblo.
—¡Guay! —La sonrisa de Julia dio un poco de ánimo a su madre—. Así pierdo clase mañana en el instituto…
Se pusieron a andar dirección al pueblo. El coche se había estropeado a pocos kilómetros de la salida de este, en el carreterín que comunicaba con una vía secundaria. Se veían aún algunos tejados de pizarra, que la nieve empezaba a cubrir con un manto blanco.
La casa que hacía de bar, tienda, farmacia y todo lo que uno pudiera necesitar en ese pueblo escondido en un escondido valle del Pirineo aragonés estaba cerrada. Los dueños se habían marchado ya. Era domingo por la tarde y, con la ventisca y la nieve, casi todos se habían largado. Ellas habían apurado un poco más, para que Julia disfrutase de la nieve, que le encantaba. La mayoría de las casas, construidas sobre las antiguas que un lago había tragado hacía cuarenta años, parecían cerradas. Las contraventanas verdes sobresalían en los muros de piedra. La nieve empezaba a caer más rápido y Anna empezó a preocuparse. Intentó llamar de nuevo a la compañía de seguros, pero seguía sin haber cobertura. Un sonido del móvil le avisó de que apenas quedaba batería.
—Si no encontramos a nadie, tendremos que volver a nuestra casa a pasar la noche —les dijo, mientras daba al botón de rellamada de su móvil. El teléfono vibró un par de veces en su mano y se apagó. «Joder justo ahora».
—Yo tengo algunas chocolatinas y unas bolsas de patatas —Laura sacudió su pequeña mochila.
—¡Guay! Cena nutritiva, de las que me gustan… —Julia volvió a sonreír, aunque esta vez parecía forzada.
Dieron unas vueltas más por el pueblo, pero no se veía ni un alma. Sus huellas se borraban de forma instantánea porque la nieve no dejaba de caer a una velocidad vertiginosa. Anna empezó a pensar en los problemas que se le avecinaban. Si no conseguía contactar con nadie, se quedarían en el pueblo aisladas. No tenían nada de comida, excepto lo que llevaba Laura en la mochila, y estaban solas en el pueblo. Si no conseguía cargar el móvil, no iban a poder avisar de que faltarían al trabajo; además, las dos trabajaban en el mismo colegio y no habían dicho a nadie que se iban juntas el fin de semana. El siguiente pueblo estaba a unos veinte kilómetros. Imposible ir andando. Allí sí podrían encontrar ayuda.
Decidieron volver a su casa y entrar en calor allí. Se quitaron los abrigos y las botas. Como Anna había supuesto, la luz no iba. Eran normales los apagones cuando había temporal. Anna fue a la cocina a por unas linternas y velas.
—Durmamos en el salón las tres. Encenderé la chimenea y no pasaremos tanto frío —Anna se acercó hasta el hueco donde guardaban los troncos y vio que solo quedaban dos. Los habían gastado la noche anterior, pensando en reponerlos cuando regresaran otro fin de semana.
«No nos van a durar toda la noche. Hay que salir a buscar alguno más», pensó mientras encendía el fuego. «Pero ¿a quién? Todos se han marchado ya».
Miró por la ventana y, de repente, vio una pequeña columna humo que sobresalía entre unos árboles, que apenas se distinguían con tanta nieve. «Celso, el cabrero, ¡claro!». Anna se acordó de que el hombre vivía allí todo el año, en el pequeño bosque, cerca del lago. Seguro que él tenía leña de sobra. Decidió acercarse antes de que oscureciese.
—Chicas, voy a acercarme a casa de Celso, el cabrero. Voy a darle un poco de pena y ver si nos presta algunos troncos para pasar la noche. Si vuelve la luz, poned los móviles a cargar y, en cuanto podáis, llamad a Emergencias. Abrigaos mucho y poneos muy juntas para daros calor. —Lanzó un beso a Julia y se puso de nuevo las botas y el abrigo.
Recordaba el camino a la casa del cabrero porque en verano había ido alguna vez a comprarle queso. En el pueblo, no era muy querido, porque, cuando bebía, que era a menudo, se ponía a despotricar contra todos y hablaba de las ninfas del lago, enterradas entre líquenes y algas, desde hacía siglos, por la maldición de una pastora del valle que perdió a su hija en el lago. Según el cabrero, las náyades coléricas clamaban justicia por el castigo inmerecido. De noche las oía gritar, contaba, reclamando venganza. «Por eso desaparece la gente. Las náyades se las llevan al fondo del lago como tributo por su cautiverio. Solo descansarán cuando alguien las libere». Nadie le hacía caso. «Celso, deja ya el vino, que asustas a los clientes», le recriminaba el dueño del bar. A veces, se ponía violento y ya había tenido altercados con todos los vecinos. A su carácter huraño, había que añadir las sospechas, alimentadas de rumores, que le relacionaban con la desaparición de dos turistas noruegas unas semanas antes, vistas por última vez cerca de la casa del cabrero. En el pueblo, todos comentaban a sus espaldas que él tenía algo que ver.
Anna desechó ese pensamiento y tomó la salida del pueblo en dirección al lago. Poco antes de llegar a este, a mano derecha, cogió un pequeño camino que serpenteaba la falda de la montaña. «Si no me equivoco, un par de kilómetros». La estela de humo la guiaba. Pensar en Julia, en sus ojos rasgados, en su periplo a aquel país asiático donde había ido a recogerla, en la sonrisa que la niña le dedicaba todas las mañanas al despertarse, la animó a seguir, pese a la nieve y la ventisca.
Llegó más pronto de lo que ella había creído en un primer momento. Dio varios golpes a la puerta cochambrosa, que destacaba por ser de color rojo. El humo seguía saliendo de una vieja chimenea. Notó cómo alguien retiraba unas amarillentas cortinas de la ventana. Oyó los pasos que se acercaban.
—¿Quién es? ¿Qué quiere? —se oyó una voz ruda tras la puerta.
—Me llamo Anna y vivo en el pueblo. Se nos ha estropeado el coche y tenemos que pasar la noche aquí. —Anna comenzaba a tiritar al estar parada—. Por favor, ¿podría darme unos troncos para encender la chimenea? Solo nos quedan dos y no hay nadie más en el pueblo que pueda ayudarnos.
Oyó cómo descorría un cerrojo. Celso asomó la cara. Su rostro estaba plagado de arrugas y sus ojos escudriñaban a Anna.
—No sé qué coño hacéis en el pueblo. No es vuestro, joder. Pertenece al lago y así debería haber seguido. Las náyades están enfadadas y, cuando consigan liberarse, volverán a por lo que es suyo. ¡Marchaos! ¡Ya! ¡Salid de aquí antes de que sea demasiado tarde!
El aliento del viejo olía a alcohol, mucho. Pero Anna no se amilanó.
—Por favor, se lo ruego. Mi hija está con nosotras. No aguantará la noche con el frío —le suplicó con tono lastimero.
—¡Que no, joder! Os teníais que haber marchado antes. Todos. Nunca deberíais haber venido a este pueblo. Estaban calmadas y las habéis enfadado con tanto trasiego. En verano os bañáis en sus aguas sin importaros que ellas estén sufriendo. En invierno, patináis sobre ellas, rayando su único cielo. ¡Largaos! Creéis que estoy loco, que desvarío, pero yo las oigo todas las noches gritar y llorar, sus voces chillonas pidiendo auxilio, sus llantos desconsolados, hasta que caigo dormido aterrorizado. Nadie las ayuda. Y yo no puedo, bien saben ellas que yo no puedo, aunque lo intenté. Tengo que dejar de oírlas—Cerró de un portazo. Se oyó el golpe final del cerrojo echado. A Anna se le encogió el corazón. «¿Qué puedo hacer? ¡Mierda!», pensaba mientras movía los pies para no aterirse. «El viejo tiene leña de sobra, seguro. Borracho como está, podría darle un golpe con un palo y robarle unos troncos». Se acercó a la ventana con la esperanza de que Celso la viera y se compadeciera de ella, pero las cortinas amarillentas no se movieron cuando ella golpeó el cristal.
—Por favor, por favor… Mi hija no aguantará el frío. —No sentía las manos ya, aunque estaban protegidas por los guantes térmicos. Decidió volver al pueblo al ver que la tibia luz que iluminaba la casa del cabrero se apagó.
«Puto viejo de los cojones. Espero que se muera de un infarto, solo, y nadie lo descubra en meses. ¡Qué le costará a él unos troncos, joder! Piensa, Anita, piensa a ver qué puedes hacer».
Mientras caminaba, ya arrastrando los pies porque la capa de nieve era densa, decidió que, en cuanto llegase, se recorrería todas las casas para ver si podía asaltar alguna. Cualquiera en su lugar haría lo mismo y suponía que el vecino desafortunado al que le rompiese la ventana lo entendería.
Miró a su alrededor para situarse. El bosque, a la derecha. Caminaba pensando qué tenía en su casa para romper cristales cuando de repente creyó oír gritos y llantos. Miró atrás, pero no vio a nadie. «Será el viento, sopla fuerte», pensó, aunque apretó el paso por un inconsciente miedo. Siguió caminando deprisa hasta que llegó a un punto donde solo había nieve a su alrededor.

Foto: Hilas y las ninfas, John William Waterhouse.
—
Postales desde Ítaca
Beatriz Abeleira











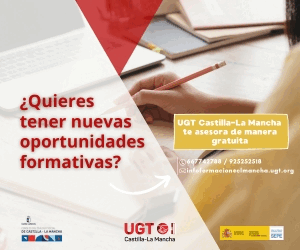







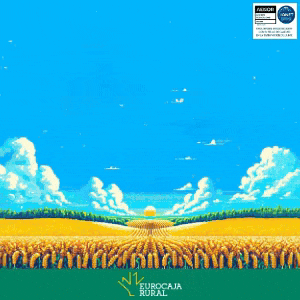
Un cautivador y sugestivo relato.
Como si estuviéramos en la Lerna premicénica de la Argólida…….
¡Gracias, Charles! Lo que nos gustan los «charcos», 😉
Bueno, hay quienes se meten en un berenjenal y salen como una perita en dulce.
Y es que hay mucha vida en los charcos…..