Llegaron a oídos de la justicia la presencia de Juan de la Sierra y su madre Leonor González en Ciudad Real. Tras ser seriamente reprendidos aquellos que custodiaban la puerta de Alarcos al permitir la entrada de dicho grupo de conversos, el aparato represor de la Inquisición no tardaría mucho en encontrar el lugar donde aquellas personas habían tratado de ocultarse.

¡Delatores había muchos que constituían buenas fuentes de información para estos menesteres! Una noche poco apacible, ocultos entre las sombras, se presentaron ante la morada que los cobijaba. El criado de Juan de la Sierra vio alterado su relajado sueño ante los golpes insistentes que la aldaba del portón denotaba. El mercader fue enseguida informado de la presencia de aquellos soldados y de un personaje oscuro que ocultaba sus rasgos bajo un hábito. Los acontecimientos se precipitarían. Juan se tuvo que dirigir a la habitación donde su madre descansaba para avisar de que el momento más duro de sus vidas había llegado. El Santo Oficio la requería. Juan ya no podía retrasar más aquella terrible y temida separación. Las lágrimas en el rostro de la anciana apenas mostraron la auténtica congoja de aquel momento. Había llorado ya tantas veces que, en aquel preciso instante, apenas le quedaba nada más que derramar. El resto de la casa fue paulatinamente percatándose de la situación. Beatriz, esposa del mercader, sería la encargada de echar una mano a su suegra en los preparativos de todo lo necesario para su despedida. Leonor había sufrido demasiado y, en aquellas postreras horas de la noche, no andaba con demasiadas fuerzas como para ponerse a liar los bártulos ni ningún tipo de equipaje. La apenada escena se sellaría con un tierno abrazo entre el vástago Juan y su progenitora Leonor. Poco más se podían decir que no hubiesen manifestado en todos sus años de idas y venidas, aunque unos minutos bastaron para entablar una breve conversación.
Tras llegar al zaguán de la casa que unos amigos de Juan habían cedido generosamente para acogerles en tan tristes días, el brazo ejecutor de la justicia se haría cargo de la anciana una vez que atravesara el umbral de la de puerta principal de aquella casa a la que jamás regresaría.
Poco después, aquellas horas oscuras de la noche cubrirían con su manto el rastro que apenas dejaría la anciana conforme se fue alejando de la morada en la que había residido esos últimos días en un entorno familiar. Juan aún permanecería en el exterior, en plena calle, hasta perder completamente de vista la imagen de su madre. El resto de los ocupantes de la casa, salvo los niños que aún dormían –o eso creían los mayores que hacían, pues en una ventana del piso superior se podían contemplar sus sombras ocultas que asistían, sin mediar palabra a tan trágica escena–, estaban expectantes y cabizbajos en el zaguán a la espera de que el mercader regresase al interior.
La imagen de su madre, que cada vez se hacía menos nítida, sería la última que de ella tendría Juan de la Sierra. Triste fue aquel recuerdo que marcaría el resto de los días de la vida del que muchos conocerían como el “trapero”.
-¡Cierra la puerta, Cristino! –indicó Juan a su criado con un tono de cierto abatimiento; a lo que, sin mediar palabra, obedeció el anciano. Poco después, el mercader se encaminó pesadamente escaleras arriba y en dirección a su propia estancia de descanso.
El cuerpo firme de Juan dejó de estarlo, una vez había alcanzado su habitación. Allí se encontraba su mujer esperándole. Le conocía demasiado bien y sabía que ahora había llegado el momento en el que ella debería ejercer más protagonismo. La dureza de la que siempre había hecho gala el mercader desapareció en aquel preciso instante, pues apesadumbrado se dejó caer sobre el lecho buscando el consuelo de su amada Beatriz. Ahí estaba ella para darle su cariño, recoger su pesar y darle fuerzas para recuperarse. El papel de protección que siempre había ejercido su madre ahora había sido transferido a su nuera, el amor en la vida de su hijo Juan. Beatriz sería no sólo madre de dos vástagos sino protectora del núcleo familiar pues el pilar fundamental, Juan de la Sierra, necesitaba un más que merecido descanso para reponer del gran hueco que en su vida se abría desde aquella misma noche al perder para siempre a su madre, la mujer que le dio el ser.
En esos precisos momentos caía al suelo una pequeña moneda que se hallaba alojada entre los pliegues de las sábanas de aquel camastro en el que dormitaban Beatriz y Juan. El mercader no tuvo duda en ese instante de qué moneda se trataba pues llevaba varios días buscándola tras haberla creído perdida. Su historia estaba estrechamente vinculada a su propio destino y a sus mismísimos orígenes. Había sido fruto de un regalo que le dio su padre en recompensa a sus habilidades crecientes en el mundo de los números cuando era aún muy niño y, al acompañar a su padre a contar las monedas que poseía en varias bolsas de diversas ventas, detectó un fallo que su progenitor había cometido en el recuento.
-Padre, si aquí hay cinco piezas de calderilla ¿cómo habéis puesto un seis en las anotaciones del libro? –inquirió el entonces Juanillo.
-Cierto es, hijo mío. ¡Qué despiste el mío! ¡Menos mal que te tengo de ayudante para corregir mis fallos! –respondió paternal Alonso González a su vástago– Esta moneda es para ti por los servicios prestados. Se llama cuartillo de vellón, poco habitual pues fue ordenada labrar por el joven monarca Alfonso, hermano de la actual reina Isabel. –ofreció el mercader a su hijo como recompensa.
-¡Gracias, padre, la guardaré con mucho gusto! –respondió emocionado el chiquillo pues había conseguido su primera paga cuando aún apenas sabía lo que era trabajar. De esa moneda nunca se desprendería pues la consideraba más un regalo, a modo de amuleto, que había recibido de su propio padre. Desde ese día sabría que su destino estaba vinculado al mundo de los dineros y de los ingresos que recibiría en el ejercicio profesional vinculado con la pañería, pues aquellos tejidos se habían convertido ya en parte de la vida cotidiana de su familia.
El maduro Juan al ver nuevamente “su moneda” recordó la conversación mantenida con su padre y la historia que le había contado sobre la Casa de la Moneda, que se había instalado en Ciudad Real, siendo nombrado como oficial de la misma un criado de Juan Pacheco, el insidioso paladín que traía por la calle de la amargura al rey Enrique IV. Era el año de 1467 cuando aquel suceso acontecía, y el monarca, que con su merced honraría a Ciudad Real con dicha Casa –cuya idea inicial procedía del malogrado y quizás envenenado infante y exiguo rey Alfonso XII de Trastámara, hermanastro de Enrique y hermano de Isabel, monarca que mediante albalá había ordenado acuñar moneda desde que fue simuladamente aclamado como rey de Castilla en Ávila el 5 de junio de 1465 por parte de los nobles que trataban de deponer al cuestionado Enrique IV– al año siguiente un veinte de octubre, trataría así de atraerse al marqués con el fin de no tener un enemigo tan terrible en su contra.
Aquel recuerdo, sin embargo, a Juan le condujo incluso a estar más apesadumbrado y, tras la tensión que había soportado en los últimos días al despedirse de su propia madre con la más que segura certeza de no volverá a verla, no pudo contenerse y dejó escapar algunas lágrimas.
En ese momento, su amada esposa, que le acompañaba, no dudó en consolarle. Era el timón de su vida, aunque como cualquier marino actúa cuando los vientos arrecian, era mejor afanarse en grupo más que en solitario para que la nave llegase a buen puerto. Beatriz sabía de la fortaleza de su marido, y así lo necesitaba, como siempre en plenitud de sus facultades, y la lejanía de su madre le había llevado a desatender parte de sus obligaciones durante los últimos días, siendo el último remedio para sus males el consuelo de la ternura de aquella mujer, que ahora se había convertido en el “alma máter” de la casa tras la desaparición de su suegra, a la que siempre había querido como si de su madre se tratara.
Mientras tanto, en aquellos días de tribulaciones del mercader y su familia, la viuda y anciana Leonor González debía soportar los malos modos de los acompañantes que la estaban trasladando hacia la ciudad de Toledo. Tras partir de la otrora villa fundada por el Rey Sabio, el camino los llevaría a las cercanías de Malagón, para dirigirse posteriormente a Guadalerzas y Los Yébenes. Desde ahí apenas quedaría ya una jornada para divisar la que en otro tiempo había sido capital del reino visigodo, la ciudad de Toledo, destino final al que aquella anciana no hubiese querido llegar nunca en aquellas circunstancias.
MANUEL CABEZAS VELASCO











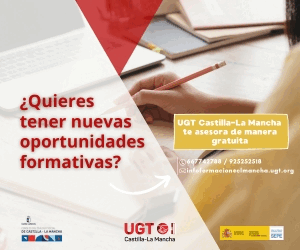







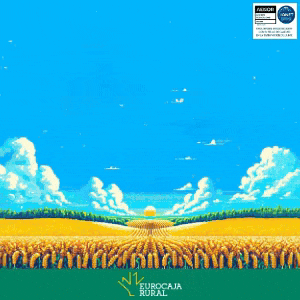
Bueno, lo novedoso de la Inquisición española residía en que cualquiera podía convertirse en espía y delator. Interesante……
Por cierto, como curiosidad, Alfonso XII de Castilla realizó acuñaciones en oro (dobla y media dobla), en plata (real y medio real) y vellón (cuartillo y medio cuartillo)…..
Gracias de nuevo Charles por tus comentarios y seguimientos.
En la misma fuente que cito al pie de la foto de este capítulo aparecen las referencias a las monedas que mencionas, incluso de algunas de ellas imágenes, precedido todo ello por este breve texto:
«Hermano de Enrique IV e Isabel la Católica. Fue proclamado rey en Ávila por la nobleza del reino a la vista del mal gobierno de su hermano. Tras la batalla de Olmedo, cuyo resultado fue incierto, falleció quedando zanjada la disputa con Enrique IV. Realiza acuñaciones en oro, plata
y vellón.»
Un saludo